|
Un nuevo informe de SDSN pide que se revise la arquitectura financiera mundial para hacer frente al déficit crónico de financiación de los ODS PARÍS, FRANCIA, 21 de junio de 2023 - Por tercer año consecutivo, no hay avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial, y existe el riesgo de que la brecha en los resultados de los ODS entre los países de ingresos altos y los países de ingresos bajos sea mayor en 2030 que cuando los objetivos fueron acordados universalmente en 2015. Esta es la conclusión que revela el último Informe sobre Desarrollo Sostenible (SDR, por sus siglas en inglés) publicado hoy. El SDR incluye el Índice de los ODS y una serie de cuadros de mando que clasifican el rendimiento de todos los Estados miembros de la ONU en relación con los ODSA, y ha sido elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU (SDSN, por sus siglas en inglés). A pesar de las malas noticias, el informe demuestra que, si bien el mundo no va por buen camino para lograr los ODS cuando se cumple la mitad del plazo, ahora es el momento de que los países redoblen sus esfuerzos para avanzar estos objetivos. Por un lado, mediante la aprobación de una profunda reforma de la arquitectura financiera mundial y, por otro lado, mediante la aplicación del Estímulo de los ODS para cerrar la importante brecha de financiación a la que se enfrentan los países en desarrollo y emergentes. El profesor Jeffrey D. Sachs, presidente de SDSN y autor principal del informe, subraya lo siguiente: "A medio camino hacia 2030, los ODS llevan un retraso muy importante, y los países pobres y más vulnerables son los que más sufren. La comunidad internacional debe dar un paso adelante en la Cumbre para un Nuevo Pacto Mundial de Financiación que tendrá lugar este mes en París, y en las próximas reuniones multilaterales clave, entre otras, la reunión del G20 en Nueva Delhi, la Cumbre de los ODS en Nueva York en septiembre, y la COP28 en Dubái, y para exigir que se aumenten los flujos financieros internacionales basados en las necesidades de los ODS. Sería inconcebible que el mundo desaprovechara esta oportunidad y, especialmente, que los países más ricos eludieran sus responsabilidades. Los ODS siguen siendo fundamentales para el futuro que queremos." El informe puede consultarse y descargarse aquí (estará disponible online a partir del 20 de junio de 2023 a las 23:59 h CETS). Los enlaces para la web y la visualización de datos se detallan a continuación: Web: https://www.sdgindex.org/ Visualización de datos: https://dashboards.sdgindex.org/ Nuevo Centro de Transformación ODS: https://sdgtransformationcenter.org/ (a partir del 21 de junio 2023 a las 9:00 h CEST) Cómo citar el informe: Sachs, J., Lafortune, G., Fuller, G., and Drumm, E. (2023). Implementing the SDG Stimulus. Sustainable Development Report 2023. Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Paris, France. A medio camino del plazo marcado para lograr los ODS, no se alcanzará ni un solo objetivo para 2030 al ritmo actual. El SDR muestra que, al ritmo actual de progreso desde 2015, ninguno de los objetivos se alcanzará en 2030 y, de media, menos del 20 % de las metas de los ODS están en vías de alcanzarse. Mientras que entre 2015 y 2019, el mundo estaba alcanzando un progreso modesto en los ODS, desde el estallido de la pandemia de COVID-19 y las crisis y retrocesos mundiales simultáneos, el progreso se ha estancado y está un punto por debajo del nivel previsto basado en las tendencias anteriores a la pandemia. Además, el informe destaca que existe el riesgo de que la brecha en los resultados de los ODS entre los países de ingresos altos y bajos sea mayor en 2030 (29 puntos) que en 2015 (28 puntos), lo que subraya el peligro de perder una década de avances hacia la convergencia mundial. Algunos de los indicadores que experimentaron los retrocesos más significativos son el bienestar subjetivo, el acceso a la vacunación, la pobreza y la tasa de desempleo. Entre los objetivos más retrasados se encuentran aquellos ODS relacionados con el hambre, las dietas sostenibles y en materia de salud (ODS 2 y 3), al igual que aquellos relativos a la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), la contaminación atmosférica y de plásticos (ODS 11 y 12) y las instituciones sólidas y las sociedades pacíficas (ODS 16). En promedio, desde la adopción de los ODS en 2015, el mundo ha hecho algunos progresos en el fortalecimiento del acceso a infraestructuras clave, abordadas en particular por el ODS 6 (Agua potable y saneamiento), el ODS 7 (Energía asequible y limpia) y el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Este año, Finlandia ocupa el primer puesto en el Índice ODS 2023, seguida de Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria. Los países europeos siguen liderando el Índice de los ODS (ocupan los 10 primeros puestos) y están en vías de alcanzar más metas que cualquier otra región: Dinamarca, Chequia, Estonia, Letonia y la República Eslovaca son los cinco países que han alcanzado o están en vías de alcanzar el mayor número de metas de los ODS este año. Por el contrario, Líbano, Yemen, Papúa Nueva Guinea, Venezuela y Myanmar tienen el mayor número de metas de los ODS que van en la dirección equivocada. España ocupa el puesto #16 a nivel mundial en el Índice ODS de este año, mientras Chile ocupa el puesto #30, Brazil ocupa el puesto #50, Argentina ocupa el puesto #51, y México el puesto #80. Persiste el déficit crónico de financiación de los ODS para las economías en desarrollo y emergentes. En este informe, SDSN propone seis prioridades para la reforma de la arquitectura financiera mundial. En su esencia, los ODS son un programa de inversión, y el informe destaca que la actual arquitectura financiera mundial no está canalizando el ahorro mundial hacia las inversiones en los ODS al ritmo y la escala necesarios. En 2022, la inversión media por persona en los países de renta baja fue de 175 USD por persona, frente a los 11.535 USD por persona en los países de renta alta (Moody's y Banco Mundial, 2023). La mayoría de los países de renta baja y de renta media carecen de la calificación crediticia necesaria para obtener préstamos en condiciones aceptables, lo que los hace muy vulnerables a las crisis de liquidez y de balanza de pagos que se autoalimentan y hace casi imposible que estos países apliquen estrategias de inversión sostenibles a largo plazo. A estos retos se suman unos mercados de capitales privados que siguen dirigiendo grandes flujos de ahorro privado hacia tecnologías y prácticas insostenibles y un sistema internacional que se ve obstaculizado por unos marcos obsoletos para garantizar la financiación a gran escala de los ODS. En este contexto, el SDR presenta un plan de seis puntos para reformar la arquitectura financiera mundial, incluyendo la adopción de un estímulo para los ODS. El plan ha sido elaborado por el Consejo de Liderazgo de SDSN, un grupo preeminente de expertos mundiales y líderes en desarrollo sostenible de los ámbitos académico, empresarial, de la sociedad civil y del sector público. Tanto los países más pobres como los más ricos deberían aprovechar el impulso de la mitad del periodo para hacer una evaluación autocrítica y revisar sus estrategias nacionales en materia de los ODS y sus marcos de inversión a largo plazo. A la mitad del camino de los ODS, el SDR señala que el esfuerzo y el compromiso de los gobiernos con los ODS es demasiado bajo, y ningún país está cerca de obtener una puntuación perfecta. Existe una variación significativa entre países, con algunas economías en desarrollo y emergentes -como Benín, Ghana, Indonesia, Nigeria y Senegal- que muestran un compromiso bastante notable con los ODS. Entre los países del G20, las puntuaciones medias oscilan entre más del 75% en Indonesia y menos del 40% en la Federación Rusa y Estados Unidos. En particular, los países de renta baja y los de renta media baja obtuvieron una puntuación media más alta que los de renta alta en liderazgo político e institucional para los ODS. Desde la adopción de los ODS, sólo cinco países no han presentado nunca su plan de acción para los ODS a las Naciones Unidas para una evaluación nacional voluntaria: Haití, Myanmar, Sudán del Sur, Yemen y Estados Unidos. El informe de este año también muestra que, a pesar de que la mayoría de los gobiernos han puesto en marcha una integración "blanda" de los ODS en sus prácticas y procedimientos de gestión pública, la integración "dura" de los ODS falta en la mayoría de los países, incluido el uso de los ODS para apoyar los marcos presupuestarios y de inversión a largo plazo. En una encuesta realizada en 74 países y en la Unión Europea, sólo un tercio de los gobiernos menciona los ODS o utiliza términos relacionados en su último documento presupuestario oficial, y aún son menos los que incluyen los ODS en una sección específica, líneas presupuestarias o asignaciones. Un nuevo índice piloto mide el apoyo de los países al multilateralismo. Un componente importante de los esfuerzos y compromisos de los países con los ODS es la promoción del multilateralismo y la cooperación mundial en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de las Naciones Unidas. El informe de este año incluye el primer “Índice piloto de multilateralismo” que capta las dimensiones generales del apoyo al multilateralismo e incluye comparativas entre países, incluyendo los esfuerzos de los países para promover y preservar la paz, el porcentaje de tratados de la ONU ratificados, la solidaridad internacional y la financiación, la pertenencia a determinadas organizaciones de la ONU, así como el uso de medidas coercitivas unilaterales, entre otros indicadores. Argentina, Barbados, Chile, Alemania, Jamaica y Seychelles obtuvieron la puntuación más alta por sus esfuerzos para promover el multilateralismo, aunque ningún país obtiene una puntuación perfecta. Otras conclusiones clave del Informe sobre Desarrollo Sostenible 2023 son: Los países ricos siguen generando efectos indirectos negativos a nivel internacional. Considerando los patrones de consumo, uno de los sectores más importantes en cuanto a efectos secundarios negativos a escala internacional, es el textil y la confección, por sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. La lista de miembros del Consejo de Liderazgo de SDSN está disponible aquí: https://www.unsdsn.org/leadership-council. El Índice de Efectos Secundarios Internacionales 2023 (Spillovers Index), incluido en este informe, señala que el 59% de las emisiones de gases de efecto invernadero se emiten a lo largo de la cadena de suministro de países distintos de donde se consumen los productos textiles y de confección finales. Se necesitan instrumentos basados en la ciencia a todos los niveles para orientar la acción de los ODS y reforzar la rendición de cuentas. La nueva iniciativa emblemática de la SDSN que se lanza hoy -el Centro deTransformación de los ODS (SDG Transformation Center) - tiene como objetivo precisamente proporcionar un conjunto de instrumentos basados en la ciencia y servir de plataforma para el aprendizaje entre pares y el intercambio entre científicos, profesionales e inversores sobre la próxima generación de herramientas políticas, análisis y vías a largo plazo de los ODS. Sobre la base de una alianza innovadora entre SDSN y el Instituto de investigación de sistemas ambientales (Esri), el Índice ODS de este año incorpora dos nuevos indicadores que se basan en herramientas geoespaciales para medir el acceso a servicios urbanos clave y el acceso a carreteras. Desde el año 2015, el informe SDR ha proporcionado los datos más actualizados disponibles para monitorear y clasificar el rendimiento de todos los Estados miembros de la ONU en los ODS. El informe ha sido redactado por un grupo de expertos independientes de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas, bajo la dirección de su presidente, el profesor Jeffrey Sachs. Acerca de SDSN: La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) opera desde 2012 bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. SDSN moviliza el conocimiento científico y tecnológico a nivel mundial para promover soluciones prácticas para el desarrollo sostenible, incluyendo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París. Nuestro objetivo es acelerar el aprendizaje conjunto y promover enfoques integrados que aborden los retos económicos, sociales y medioambientales interconectados a los que se enfrenta el mundo. --- Una versión en línea de acceso abierto de este trabajo se publica en https://doi.org/10.25546/102924 en una licencia Creative Commons Open Access CC-BY-NC-SA 4.0. Esta licencia requiere que los reutilizadores proporcionen crédito a los creadores. Permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato, únicamente para fines no comerciales. Si otros modifican o adaptan el material, deben licenciar el material modificado bajo términos idénticos. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Al citar este trabajo, por favor incluya una referencia al DOI https://doi.org/10.25546/102924. Descargue el reporte original en inglés:
0 Comentarios
Por: María Luisa Eschenhagen Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental. Enlace: www.pensamientoambiental.de E-mail: [email protected] Fecha de recepción: 23 de junio 2023 / Fecha de aceptación: 9 de septiembre 2023. RESUMEN Para poder pensar en alternativas que vayan más allá del desarrollo hegemónico, y poder realizar cambios posibles, resulta indispensable pensar más allá de lo que generalmente se reproduce, debate y plantea en las aulas universitarias. Significa reconocer cómo la modernidad ha socavado el sentido de la vida y ha pretendido llenar el vacío existencial a través del consumo, lo cual ha demostrado ser un camino sin salida. Por lo tanto, resulta preciso nombrar ese vacío y tematizarlo, ya sea a través del pensamiento ambiental de Leff o a través del budismo. Y a la vez significa, también, recuperar la sensibilidad de poderse fascinar ante la vida, como por ejemplo ante el proceso biogénico de sedimentación carbonatada en los mares. Aquí, apenas, algunos incentivos iniciales para transitar esos caminos posibles. Palabras clave: Pensamiento ambiental; Budismo; Vida; Ciclo de carbono ABSTRACT In order to be able to think about alternatives that go beyond hegemonic development, and to be able to make possible changes, it is indispensable to think beyond what is generally reproduced, debated and put forward in university classrooms. It means recognising how modernity has undermined the meaning of life and sought to fill the existential void through consumption, which has proved to be a dead end. It is therefore necessary to name and thematise this emptiness, whether through Leff's environmental thinking or through Buddhism. At the same time, it also means recovering the sensibility of being fascinated by life, for example by the biogenic process of carbonate sedimentation in the seas. Here are just a few initial incentives to follow these possible paths. Keywords: Environmental Thinking; Buddhism; Life; Carbon Cycle. INCENTIVOS PARA LA EXPLORACIÓN La crisis civilizatoria es innegable. Los años 2022 y 2023 han evidenciado, como tal vez ningún otro, la realidad implacable del cambio climático a través de sequías, quemas y altas temperaturas, lluvias e inundaciones sin precedentes, en épocas y lugares inusuales, poniendo en riesgo, desplazando, afectando y matando millones de vidas a lo largo y ancho del planeta. Frente a este panorama poco esperanzador, más bien altamente preocupante, porque como humanidad ya hemos pasado el umbral del no retorno (Cerrillo, 2002), pero seguimos empeñados pensando que el control se logra a través de la Conferencia de las Partes (COP)[1] ya en su número 27–, 27 años perdidos, ahora con otro rotundo fracaso. Más bien considero que hay dos temas que por lo general no se tocan en la discusión sobre el cambio climático. Por un lado, sobre el tipo de cambios que se deberían dar a partir del reconocimiento del vacío existencial presente en cualquier ser humano, y por el otro, la fascinación frente a la fragilidad y complejidad del planeta Tierra, mantenida por pueblos y culturas del Sur. Se trata de algunos insumos para invitar a pensar en alternativas, y a visualizar otros caminos posibles. En cuanto al cambio, es de reiterar que la seriedad requiere, en una situación de crisis profunda, cambios estructurales de fondo, significativos, en nuestras formas de ser, estar y habitar. Sin embargo, mientras que las propuestas sigan por los caminos convencionales que buscan resolver el problema con instrumentos tecno-económicos, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y apropiándose de manera muy hábil de ideas alternativas para venderlas como solución (Eschenhagen y Sandoval, 2023), no puede haber cambios significativos. Apenas y se trata de distractores, que tal vez logren mitigar mínimamente el problema. Más bien, los lineamientos dados por las Naciones Unidas, de manera consistente (por no decir aterradora), cuyas estructuras de decisión están marcados por poderes desiguales, están alienando a todo el planeta en torno a unas metas únicas (17 objetivos con 169 metas[2]) con lo cual la soberanía de los países y la diversidad cultural son sacrificadas. Pero que, en últimas, ni siquiera representan cambios reales, sino más bien consolidan y procuran salvar, a través del “enverdecimiento”,[3] el sistema capitalista industrial insustentable. Como sociedades e individuos estamos observando crisis multiniveles: ambiental, en términos de conflictos socioambientales que destruyen ecosistemas y su biodiversidad, provocan el cambio climático, etc. (Contraloría General de la República de Colombia, 2020); económica, en términos de inflación, crecimiento, condiciones laborales, etc. (World Economic Forum, s.f.); social, en términos de injusticias, desigualdades, migración, salud mental, etc. Se trata, de dos crisis que son interdependientes y están inseparablemente interrelacionadas. Y, sin embargo, las soluciones propuestas hasta el momento para afrontar los problemas no han mostrado resultados significativos de largo plazo. Lo que queda claro es que el problema es mucho más que un asunto “simplemente” políticoeconómico-técnico, que de igual forma son aspectos necesarios y urgentes de atender, pero insuficientes, porque las raíces del problema radican en una crisis profunda, que encuentra su base en la propia condición humana. Una condición que está marcada por el vacío existencial como raíz del problema y, por lo tanto, los cambios tienen que darse en otro lugar que no son instrumentales. Para explicar esta afirmación, tomaré dos argumentos, desde dos puntos de partida muy diferentes, pero que tal vez, al final, resultan complementarios. Por un lado, estaría la reflexión y argumentación desde la filosofía y el psicoanálisis, que viene explorando Enrique Leff (pensador ambiental latinoamericano), y por el otro, la perspectiva desde el budismo comprometido desde la mirada de David Loy (profesor universitario y maestro zen). Ambos reflexionan sobre la idea del vacío y de la nada. Siendo esto, también, un llamado para reivindicar y demostrar la importancia de la filosofía en épocas donde se valora mucho más el supuesto eficientismo y accionismo, relegando la reflexión crítica filosófica, justamente como mecanismos para evadir y afrontar ese vacío existencial. Así, Leff aborda el problema desde grandes pensadores occidentales como lo son Nietzsche, Heidegger y Lacan, siguiendo fiel su propio camino de seguir deconstruyendo el pensamiento moderno desde adentro, porque es sobre ellos que está construido el mundo hegemónico y por ende, la crisis actual, para terminar reivindicando a los Pueblos de la Tierra y la necesidad de un diálogo de saberes. Y Loy aborda el tema desde el budismo y su concepción del vacío, la nada y el sufrimiento. Dos formas y aproximaciones para entender el mismo problema, con explicaciones y salidas diferentes. Y aquí, lejos de presentar los dos abordajes de manera amplia, apenas se trata de un esbozo para incentivar más bien a buscarlos y seguirlos leyendo. De manera que, Leff, plantea que los cambios necesarios no serán posibles mientras no haya cambios sustanciales en el régimen ontológico y que conlleven a cambios del régimen productivo, jurídico, tecno-económico, etc., es decir, a cambios de fondo de la estructura del capital. Por ello, sus exploraciones lo han llevado a pensar sobre sobre El conflicto de la vida (2020) y plantea tres ejes centrales de reflexión desde la filosofía y el psicoanálisis: “la falta en ser que anida en el inconsciente humano; la voluntad de poder que moviliza el metabolismo de la biosfera a través de las pulsiones que conmueven las acciones humanas y las razones que gobiernan al mundo” (Leff, 2020, p. 11). Esto lo lleva a preguntarse cómo se “instauran y movilizan los regímenes ontológicos y los dispositivos racionales de dominación” (p. 29) que destruyen la vida, explicando que la destrucción se da porque se han olvidado de la vida, acompañado estas reflexiones, a la vez, por la pregunta que va desentrañando a lo largo del libro: “¿Cómo se enlazan y anudan los vacíos de la ‘falta en ser’ y de la ‘voluntad de poder’ en sus efectos de sentido que movilizan la acción humana e intervienen los cursos de la vida?” (p. 208). Y uno de esos efectos que tiene el vacío es que Ese vacío del Ser [...es...] el oscuro vacío del que emergen las verdades ontológicas, la “verdad como causa”, la estructura de la pulsión en la que se configura la falta en ser, el vacío existencial que busca colmarse con el conocimiento del mundo –y la autoconciencia del sujeto–, con el dominio a través de la ciencia, de sus dominios del saber. De allí emerge la voluntad de saber, la pulsión del conocimiento interdisciplinario, del saber holístico que hoy pretende retotalizar el mundo fragmentado ge¬nerado por el logocentrismo de la ciencia”. (2020, p. 104) Con esta afirmación, Leff profundiza sustancialmente en lo que venía reflexionando sobre las causas del problema ambiental, la crisis civilizatoria, que merece ser pensada y entendida con cuidado para comprender sus implicaciones. Si ya sus incursiones filosóficas previas, para demostrar la insustentabilidad de las formas de conocer, son difíciles para la comprensión común, ahora se adentra a espacios aún más profundos, como la voluntad de poder en la condición humana. Difíciles, porque hemos perdido la costumbre, paciencia y habilidad para leer y pensar con tiempo y dedicación, pero son temas muy necesarios para entender y comprender que las soluciones tecnológicas, instrumentales para, supuestamente, afrontar la crisis ambiental, jamás serán efectivas, ya que el cambio tiene que tocar el régimen ontológico. Mientras que, David Loy, se aproxima de manera diferente a ese vacío desde el budismo, donde entender el vacío es central y a la vez, lo más difícil para comprender. Un vacío que está ligado con la conceptualización engañosa de un yo, o sí-mismo, que genera una sensación ilusoria de un yo separado del mundo: esto es lo que provoca sufrimiento. El budismo trata del despertar, que significa entender algo respecto al constructo de la sensación del símismo y de la nada en su núcleo. Si cambiar el karma implica reconstruir la sensación del sí-mismo, deconstruir dicha sensación implica experimentar directamente su vaciedad. (Loy, 2009, p. 33) Según el budismo, existen cuatro verdades nobles que explican las causas del sufrimiento y cómo salir de él.[4] Loy, en su libro Dinero, sexo, guerra y karma. Ideas para una revolución budista (2009), actualiza la lectura budista sobre el sufrimiento, al explicar cómo la sociedad moderna ha institucionalizado tres venenos, que causan el sufrimiento colectivamente, a través del “sistema económico [que] institucionaliza la codicia, el militarismo [que] institucionaliza la animadversión, y los medios de información [que] institucionalizan la ignorancia y el engaño” (p. 21). Sobre esto hay y habrá mucho que profundizar para comprenderlo mejor, pero este ensayo apenas desea dejar inquietudes e insumos para seguir indagando, porque, como bien dice el Dalai Lama: “la teoría del vacío no es una mera cuestión de comprensión conceptual de la realidad. Tiene profundas implicaciones psíquicas y éticas” (2006, p. 66). Loy señala que la preocupación de la espiritualidad gira en torno al vacío y cómo darle sentido, y que Occidente, en este contexto, al haberse alejado de la espiritualidad, intenta resolver ese vacío con algo externo, material, insaciable. Por eso existe una “continua presión en favor del crecimiento [que] es indiferente a otras consecuencias sociales y ecológicas” (2009, p. 39). Por lo tanto, “cualquier solución genuina a la crisis ecológica debería implicar algo más que mejoras tecnológicas. De nuevo, si la raíz del problema es espiritual, la solución también debe contar con una dimensión espiritual” (p. 136). En cuanto a la fascinación frente a la fragilidad y complejidad del planeta Tierra invito a reflexionar, explorar y entender sus interdependencias vitales que son infinitas. En este caso, dejo apenas tres ideas extraordinarias a consideración. La primera, que desde hace ya muchos años me encanta, es la dependencia macro del Amazonas del desierto del Sahara. Entender cómo los minerales y sales del Sahara son transportados a través de las tormentas de arena que pasan como nubes de polvo, ricas en micropartículas de fósforo y otros minerales,[5] sobre el Atlántico, para luego descender a través de las lluvias a los suelos amazónicos para fertilizarlos. Segundo, seguir estas interconexiones de la vida resulta fascinante, también en lo micro como en la diversidad y vida de los hongos, que están presentes en literalmente todos los lugares del planeta y cumplen una función estructurante de la vida. El libro de Merlin Sheldrake (2020) sobre La red oculta de la vida, ilustra esto de manera genial, comenzando por explicar que existen más de 2 millones de especies diferentes de hongos; el más grande conocido abarca más de 10 km², pesa varias toneladas y tiene más de 2000 años. Además, maravilla al lector explicando cómo los hongos propician redes de intercambios simbióticos con plantas, tienen una inteligencia descentralizada, sin cerebro, y pueden manipular su entorno como, por ejemplo, el comportamiento de las hormigas. Dice: La historia de la vida resultó estar llena de colaboraciones íntimas… la mayoría de las plantas dependen de los hongos para abastecerse de los nutrientes del suelo, como fósforo y nitrógeno, a cambio de las fuentes de energía como azúcares y lípidos que producen en la fotosíntesis –el proceso por el que las plantas absorben luz y anhídrido carbónico del aire–. La relación entre hongos y plantas dio lugar a la biosfera tal y como la conocemos y permite la vida en la Tierra hasta la fecha, pero parecía que entendíamos muy poco. ¿Cómo empezaron dichas relaciones? ¿Cómo se comunican las plantas y los hongos entre sí? (Sheldrake, 2020, p. 19) Desentrañar estas preguntas, entender estas colaboraciones, interrelaciones y redes resultan indispensables para entender la vida, no desde una perspectiva competitiva, egoísta y mecanicista, como lo entiende la cosmovisión moderna. El Dalai Lama, en el maravilloso libro El universo en un solo átomo, también ha planteado preguntas muy pertinentes como “¿por qué [la biología moderna] rechaza la cooperación como principio operativo y por qué no considera el altruismo y la compasión como posibles rasgos del desarrollo de los seres vivos?” (2006, p. 140). Hay una gran necesidad de cambiar la comprensión de la vida, y son justo trabajos como los de Sheldrake y el Dalai Lama los que, lentamente, van rompiendo esas viejas concepciones modernas. Y tercero, en esta crisis que está viviendo el planeta, será preciso entender la importancia de los ciclos bio-geo-químicos que sustentan la vida, como los del fósforo, del nitrógeno y también del carbono. Frente a todas las discusiones en torno al cambio climático y al problema de las emisiones del CO₂, resulta cada vez más fascinante dialogar con Roger Mauvois, de la Martinica, geólogo (doctorado en Rusia y pensionado en México), y escuchar su perspectiva del problema y aprender de geología.[6] Mauvois llama nuestra atención sobre la importancia de la sedimentación carbonatada, depositada en el fondo marino del carbonato de calcio (CaCO₃ = CaO + CO₂), como un eslabón esencial de la homeostasis del sistema vivo planetario. Una sedimentación que refleja un proceso biogénico, a través del cual la naturaleza, a lo largo de centenares de millones de años, ha sido capaz de capturar el CO₂ planetario que, en exceso, es nocivo para la vida y uno de los generadores del cambio climático. La sedimentación carbonatada esencialmente biogénica, consiste en la capacidad que desarrollaron muchos invertebrados ─como lo son los pólipos de coral, varias especies del zooplancton y del fitoplancton, o los moluscos con conchas─ de construir esqueletos, protecciones (conchas) o soportes duros de carbonato de calcio. Al crecer y morir, se acumulan estos restos y son capaces de capturar, de esa manera, varias gigatoneladas anuales de CO₂ en todos los mares del planeta, a una tasa de 1.14 gr/cm2/1000 años[7] de carbonato de calcio a lo largo del último millón de años (el tiempo del Homo sapiens) (Meza-Galicia, 2009; Quispe-Hirpahuanca y Quispe-Palomino, 2020). Esta sedimentación, a lo largo de millones de años, ha conformado en mares y océanos enormes capas de roca caliza que, después de gigantescos movimientos tectónicos, destacan en forma de montañas de cientos de metros de altura. Absolutamente fascinante entender cómo seres tan minúsculos realizan una labor tan enorme y a la vez tan vital/fundamental para la vida, sin que casi nadie se haya dado cuenta de ello. Sin embargo, en la historia geológica, este proceso biogénico ya tuvo varias interrupciones, una de las cuales fue a raíz de la caída del meteorito que provocó la desaparición de los dinosaurios. La catástrofe fue tal que la tasa de sedimentación carbonatada cayó a un mínimo de 0.40 gr/cm2/1000 años y la vida necesitó 66 millones de años para recuperarse y alcanzar la tasa antes mencionada (de 1.14). Estamos presenciando ahora una nueva caída brusca con la intervención antropogénica, que se agudizó desde hace más de 50 años (tiempo del Homo sapiens sapiens) de manera intensiva con la brusca intervención humana en el ciclo del carbono. Según Mauvois, vivimos en una explosión (como la del meteorito) y la mecha se prendió hace 7000 años. Por un lado, al quemar los combustibles fósiles, en los cuales se había guardado una buena parte del carbono orgánico al filo de millones de años, liberándolo ahora en forma de CO2, y por lado, al destruir la vida de los océanos interrumpiendo seriamente (en más de un 50%) el proceso biogénico de sedimentación carbonatada, generando la acidificación, la eutrofización y el calentamiento del mar, en un círculo vicioso; estamos matando los arrecifes de coral, el zooplancton y fitoplancton, y con ello produciendo un déficit de más de 45 gigatoneladas de captura de dióxido de carbono en 50 años de sedimentación carbonatada globalmente restringida.[8] Con todo este contexto, no puedo más que volver a recordar el fantástico libro La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt de Andrea Wulf (2015),[9] para conmemorar a quien, hace más de 200 años, se fascinó con la trama de la vida. Esta trama la terminó de identificar cuando estuvo en la cima del Chimborazo, Ecuador, donde entendió que la naturaleza “era un entramado de vida y una fuerza global […] que todo estaba entrelazado con ‘mil hilos’” (p. 122), y esbozó su famoso Naturgemälde, una representación transversal del Chimborazo como un entramado donde todo está relacionado. Y, sin embargo, en la lucha por las formas de conocer, a través de la colonialidad del saber y la geopolítica del conocimiento (Walsh, 2002), sigue vigente el conocimiento hegemónico moderno que fragmenta y que, como bien dice Leff (2006), es por eso que no comprende la complejidad ambiental. Una forma de conocer hegemónica que sigue insistiendo en el proyecto “civilizatorio” occidental insustentable. Definitivamente, con nuestro espectro de vista y tal como lo demuestra la óptica, la gran mayoría de las ondas no son captadas por el ojo humano; solamente una fracción muy reducida. De la misma manera, las ideas de estas páginas muestran que nuestra comprensión de la vida y del planeta resulta muy reducida y limitada. ¿Cómo actuar, entonces, a partir de la fragilidad de la interrelación/interdependencia de la vida, para comprender en toda su dimensión las implicaciones de ser parte de esta red? Será preciso cultivar la curiosidad, sensibilidad y el asombro para fascinarnos ante la maravilla de la vida. Pero esto será difícil de lograr y comprender desde nichos disciplinarios cerrados, hiperespecializados, o desde una perspectiva utilitarista, eficientista. Y también será necesario reconocer y abrazar el vacío existencial. Entender que el vacío tiene implicaciones psíquicas y éticas. Los supuestos cambios y propuestas de iniciativas tecno-político-económicas que quieren vender las políticas verdes en los medios de comunicación que les dan cobertura, solo son un placebo, un lavado de imagen verde para engañar a la conciencia, y más bien son parte de una necropolítica (Valverde-Gefaell, 2015). AGRADECIMIENTOS Este texto no hubiera nacido sin las conversaciones con Roger Mauvois, que siempre resultan ser muy inspiradoras para ver el mundo desde otras perspectivas temporales, y sin las revisiones y discusiones con Gabriel Vélez, quien siempre reta con preguntas inesperadas, para mejorarlo. ---------------------------------------------------------------- 4 Para una breve introducción sobre la materia, ver Comprender la interdependencia – el interser – de la vida desde el budismo (Eschenhagen, 2023) 5 En cuanto a la composición de este material particulado, Poleo & Briceño (2014) y Rizzolo et al. (2016) señalan que contiene bacterias, hongos y virus, así como algunos nutrientes, entre ellos nitratos y fosfatos inorgánicos, hierro (II), hierro (III), sodio, calcio y magnesio, entre otros macro y micronutrientes” (Rojas-Marín et al., 2020, p. 63). 6 Para escribir ésta explicación sobre la sedimentación carbonatada, él me ayudó y la revisó, para precisarla mucho mejor, lo cual le agradezco. 7 Para quienes no somos geólogos ni cercanos a los números, una explicación más extensa nos la brinda Roger Mauvois: se producen 1.14 gramos de carbonato de calcio por cada centímetro cuadrado en mil años, lo cual suena aparentemente como muy poco, pero no cuando se multiplica por los millones de kilómetros cuadrados que tiene el océano. Todo esto se termina sumando a lo que hoy son las capas de roca caliza 8 El aporte de Tetzner (2021) resulta interesante e ilustrativo al respecto. Aunque, Mauvois comenta que “él se concentra en el microplancton de esqueleto silíceo (diatomeas), más frecuente en los mares del norte, y no en el de esqueleto carbonatado, el de los mares del trópico (cocolitóforos, foraminíferos, etc.), nuestros protagonistas”. Ver también descripción sobre el carbono blanco de Mauvois (S.f.) 9 Ver reseña de Eschenhagen (2019) LISTA DE REFERENCIAS Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, CODS. (2022, agosto). Índice ODS 2021 para América Latina y el Caribe. https://cods.uniandes.edu.co/wpcontent/uploads/2022/08/I%CC%81ndice-ODS-2021para-Ame%CC%81rica-Latina-y-el-Caribe.pdf Cerrillo, A. (2002). El planeta ha rebasado ya cinco puntos de no retorno climáticos. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/natural/20220909/85 12582/crisis-climatica-traspasa-punto-retorno.html Contraloría General de la República de Colombia. (2020). IERNA, Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2018-2019. https://www.contraloria.gov.co/documents/20125/62 5695/Resumen_Medio+Ambiente_IERNA_.pdf/d5c70 295-8a07-90b0-a259-f4fa40af92dc?version=1.0 Dalai Lama. (2006). El universo en un solo átomo. Cómo la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar el mundo (E. Samara, Trad.). Nomos. Eschenhagen, M. L. (2019). Reseña de libro: Andrea Wulf. La invención de la naturaleza: El mundo nuevo de Alexander von Humboldt. Madrid: Taurus, 2015. 498 páginas. Revista Geográfica de Valparaíso, (56), 1-5. https://doi.org/10.5027/rgv.v1i56.a46 Eschenhagen, M. L. y Sandoval, F. (2023). La cooptación de la educación ambiental por la educación para el desarrollo sostenible; un debate desde el pensamiento ambiental latinoamericano. Trabajo y Sociedad, 24(40), 81-104. Eschenhagen, M. L. (2023). Comprender la interdependencia – el interser – de la vida desde el budismo, en: Revista Iberoamericana de Complejidad y Ciencias Económicas, Vol.1 Nr.1:XX 2023, https://revistas.ulasalle.edu.pe/ricce/article/view/105/126 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. (2021). Summary for Policymakers. En Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ Lander, E. (2011). La economía verde: el lobo se viste con piel de cordero. Transnational Institute. https://www.tni.org/es/publicaci%C3%B3n/laeconomia-verde-el-lobo-se-viste-con-piel-de-cordero Leff, E. (2006). Complejidad, racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autómoma de México. http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/470trabajo.pdf Leff, E. (2020). El conflicto de la vida. Siglo XXI. Loy, D. (2009). Dinero, sexo, guerra y karma. Ideas para una revolución buddhista (M. Portillo, Trad.). Kairós. Mauvois,R. (S.f.). Carbono Blanco. Carbono Blanco. https://www.carbonoblanco.org/carbono-blanco.html Meza-Galicia, L. (2009). Los arrecifes naturales y artificiales como una alternativa al cambio climático global (Tesis de posgrado, Instituto Politécnico Nacional). Repositorio Digital del Instituto Politécnico Nacional. https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/23028/ Los%20arrecifes%20naturales%20y%20artificiales%20 como%20una%20alternativa%20al%20cambio%20cli matico%20global..pdf?sequence=1&isAllowed=y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. (2011). Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. http://sostenibilidadyprogreso.org/files/entradas/haci a-una-economia-verde.pdf Quispe-Hirpahuanca, M. y Quispe-Palomino, K. C. (2020). Impactos del cambio climático sobre los bosques de manglares como ecosistemas de carbono azul (Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo). Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/ 60373 Rojas-Marín, J. F., Beita-Guerrero, V. H., Soto-Murillo, T.,Vargas-Rojas, M., Murillo-Hernández, J. y HerreraMurillo, J. (2020). Impacto de los polvos del Sahara en la calidad del aire en la GAM. Ambientico, (274), 62-67. Sheldrake, M. (2020). La red oculta de la vida (T. Gras Cardona, Trad.). Planeta. Tetzner, D. (2021). Los océanos y el fitoplancton: nuestros mejores aliados para combatir el cambio climático. De la Raíz al Plato. https://delaraizalplato.cl/articulos/losoceanos-y-el- Se reproduce el artículo con autorización de la autora, y bajo licencia CC licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Publicación Original http://www.revistageografica.cl/index.php/revgeo/article/view/107/88 Copyright (c) 2023 Revista Geográfica de Valparaíso La opinión pertenece a su autora y se publica para divulgación de Carbon Blanco Descargue libremente PDF original:
Por: Omar Osorio, Carbono Blanco.
Hemos rebasado varios de los 9 límites planetarios. Tenemos un déficit de recursos naturales acumulado desde la década de 1970 cuando se comenzó a cuantificar el inventario de recursos naturales de los cuales cada país dispone para sus supuestos económicos. Si el déficit de insumos naturales lo comparamos con un interés bancario, este sería un interés compuesto, es decir la tasa afectaría el capital más el interés acumulado… interés sobre el interés sobre el interés… una deuda infinita para muchos. En este caso un déficit compuesto, acumulado... acumulable. La demanda de recursos naturales que la economía, llámese capitalista, socialista y como usted guste es simplemente insostenible. Tan ridículo como pretender vender 5 manzanas cuando solo tenemos 2, así de absurdo, así de ridículos son nuestros supuestos económicos. Los “gurúes de la economía mundial” simplemente no saben nada de economía real pues suponen una economía infinita. Equivocados. En cada foro, en cada reunión, en cada cumbre económica se habla de recuperación post Covid, de incrementos al PIB, de crecimiento cuando como ya lo dije, es imposible vender 5 cuando uno solo tiene 2. No podemos suponer que las otras 3 se generarán de manera espontánea. Llámese energéticos, metales, biomasas o transformables el hecho es que los insumos – de cualquier cadena productiva – están rebasados, sobre demandados. En el caso de los No renovables agotados o en vías de terminarse, o los renovables explotados a ritmos de demanda que la naturaleza no produce, no los regenera. En nuestra vorágine por generar cadenas de consumo nos hemos terminado consumiendo a nosotros mismos. A un costo social y ecológico ridículo, incomprensible. Sin resolver este paradigma lineal de desarrollo seguirá siendo ocioso hablar de recuperación, llámese post todo o verde o como quieran ponerle, es simplemente biofísicamente imposible. Estamos llegando a los 8 mil millones de habitantes en el mundo, de los cuales el .01 % es quien controla el sistema que rige este planeta. Otro .99% se sirve bien del sistema creado, lo opera, lo concentra, lo distribuye, pero qué hay del resto, el 99% que conforma la economía, los estudiantes, los empleados, el mercado formal y el informal, de usted, de mi, de todos aquellos que sin siquiera pensarlo generamos las compras y las ventas y a su vez sin preguntárnoslo somos responsables de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, del Bióxido de Carbono, CO₂ que tiene al planeta al borde del colapso planetario. De eso nada se habla en la prensa, no solo por ser textos incómodos sino por desidia, por ignorancia, por falta de interés o peor aun negligencia. Sí la economía como ya todo en estos tiempos solo se mueve por inercia, por esa fuerza física resultado de un impulso previo, pero a la cual ya no se le aplica ninguna otra energía pero que sin embargo sigue moviéndose. Es así como funciona el mundo hoy. No sabemos bien por qué, pero nos levantamos a “trabajar” madrugamos para llevar a los niños a que “aprendan” como funciona el mundo… cuando el mundo ya nada tiene que ver con el supuesto conocimiento que creemos tener de él. La Pandemia es un gran ejemplo, si sabemos o no las causas es lo de menos, lo cierto es que ni se ha ido, ni tiene a dónde ir y es más posible que se nos empalmen varios virus más antes de declararla cuando menos bajo control. Las olas de infección pasaron a ser marea baja o marea alta… esperamos no nos llegue el Tsunami, aunque las alarmas están sonando. ¿Qué nos resta si la inercia no podrá detenerse? ¿cómo detener una temporada de consumo navideño más? ¿cómo negarles a nuestros hijos sus juguetes plásticos cuando su felicidad se resume al último super héroe de la última serie, de la saga, de la trama… de…. ¿Cómo? Otra vez la Inercia de nuestro absurdo sistema económico involucionado. Esta vez sin recursos naturales disponibles, con los límites planetarios rebasados, la biofísica y biogeoquímica de suelos, aire, aguas, Océano alterados. Ya nada es natural, o respiramos nano partículas tóxicas o nano plásticos o los comemos todos los días a todas horas al grito de Gooooolllllll… quienes pasan a cuartos a octavos. ¡A 420 ppm de CO₂ y todos diciendo Qué Calor! Sin siquiera importarles que es la COP27 o con qué se come el Cambio Climático, la Crisis Climática por mencionar solo una crisis de las varias que se concatenan en nuestras horas extras. Economía Basada en Carbono. En los libros de texto en la primaria se nos enseñaba que, en tiempos prehispánicos, antes de la conquista y posteriores nuestros pueblos americanos mercaban sus productos y servicios en las plazas, truequeaban lo que podían para abastecer sus necesidades y que la moneda de cambio eran las semillas, el Cacao como una de sus principales. El Cacao entonces simbolizó la moneda común, la referencia de cuánto podía costar un producto en el mercado de cambios en una plaza pública. Así se fundo la economía y su moneda de cambio. Hoy ese Cacao es el Carbono, C. Debe serlo, es lo último que nos resta y de manera abundante. Hasta hoy el ser humano y sus “avances” han arrojado tanto CO₂ a la atmósfera que los ecosistemas de la tierra ya no pueden administrar, balancear o equilibrar el bióxido de carbono que nuestra alquimia tóxica produce a pasos agigantados, en Giga Toneladas, todos los días, todos los años. Hoy los ecosistemas pasan de balancear y estabilizar las emisiones a ser generadores o emisores de estos gases. El Amazonas... el Océano y sus zonas muertas... ¿De qué estamos hablando? Para un momento, piensa. Miles de millones de toneladas de Bióxido de Carbono antropogénico se vierten a la atmósfera. La ONU estima un incremento de entre 12 y 16% de emisiones rumbo al 2030. 2030, la fecha en la que deben cumplirse los Objetivos del Desarrollo Sostenible (sustentable) Los ya no tan famosos ODS - por alguna razón ya no muchos hablan de ellos - ¿Sabrán que quizá es mejor olvidarlos a justificar por qué no se lograron? - En teoría bajar el 50% de emisiones globales para mantenernos en el 1.5ºC de aumento de temperatura del Acuerdo de París. Sin embargo, hace unos días terminó la Cumbre del Clima, COP27 sin ningún avance real mas allá de las intenciones de crear fondos para los más afectados, las Islas, por ejemplo. Los problemas son multifactoriales. Basar la economía en este nuevo Cacao, el Carbono C hace todo el sentido. Des carbonizar por todos los medios naturales el sistema financiero, económico y basarlo, sostenerlo en este mismo principio del uso y manejo adecuado del Carbono puede darnos una fuente vasta del insumo necesario para seguir jugando a una economía ordenada, pero esta vez no devorando a tasas en las que la tierra simplemente no nos reintegra, no produce. Tenemos que basar toda compra venta de productos o servicios en fracciones de Carbono destinado a capturarlo, a gestionarlo, en el caso de www.carbonoblanco.org de forma permanente, por millones de años. Tenemos que encontrar y dar forma al Carbono, C, contenido en cada operación, en cada producto, en cada servicio, en cada actividad con el fin de eliminarlo de circulación a una velocidad nunca antes vista. Hacer uso de nuestros sistemas económicos reduciendo al máximo su emisión y capturando el exceso que hemos vertido a la atmósfera, y que cuando cae en suelos y aguas, Océano todo lo acidifica, lo envenena provocando muerte e infertilidad, esterilidad. Para esto no hace falta inventar el hilo negro, ya tenemos los mercados de carbono funcionando, con reglas cada día más claras, producto del Acuerdo de París, del Pacto de Glasgow, de las conclusiones de Sharm El Sheik y su COP27. El artículo 6 es una buena columna vertebral, pero que de nada nos sirve si no generamos una Economía Basada en el Carbono 360º que se enseñe en todas las escuelas, en las universidades, en los empleos, en los medios, en el metro, el transporte público, las banquetas, los botes de basura, las almohadas… en todo, en menos de dos años. Tres es demasiado… se nos acaba el tiempo para resolver cuando las soluciones están al alcance de nuestra desidia. Necesitamos Climate Trade, Climate Coin. Un Océano de Soluciones, Una solución del tamaño del Océano, una economía para todos, un mercado, una moneda que fragmente nuestras responsabilidades y nuestras acciones concretas. Menos activistas y más hacedores del cambio. Urge, ¿te sumas? Omar Osorio, Director Fundador de Carbono Blanco. Reflexión sobre la responsabilidad compartida de los países con zonas económicas exclusivas (ZEE). Se trata de asumir la gestión de la sedimentación carbonatada en todos los mares y océanos de este planeta a fin de revertir, en la medida de lo posible, el deterioro explosivo registrado en los últimos 50 años, ya que este proceso de la naturaleza capturaba, en todo el planeta, 1.8 giga-toneladas por año de CO2 a lo largo del último millón de años y se redujo bruscamente a la mitad en los 50 últimos, acumulando un déficit total de captura de 45 giga-toneladas de CO2, que en gran medida queda atrapado en los océanos del planeta. De cruzarnos las manos, se perderá definitivamente, en menos tiempo todavía (en menos de 50 años), la capacidad que nos queda de sedimentación carbonatada en los océanos y particularmente, en los mares tropicales; lo que no sucedió ni con el tremendo golpe repentino del meteorito de Chicxulub, en el limite entre el mesozoico y el cenozoico. Vivimos dentro de una explosión, peor que la que aniquilo a los dinosaurios. La del humano. Llamado a la acción, primero, en las zonas económicas exclusivas. Las ZEE de cada país están bajo su entera responsabilidad, esto sobre todo del punto de vista ambiental, mucho más allá de los limites de las escasas áreas de protección en los litorales marítimos, cuando las hay. Un objetivo prioritario de la humanidad debe ser el lograr urgentemente la gestión del déficit de más de 90 Gt de sedimentación carbonatada responsable, en primera instancia, de la acidificación de mares y océanos y de su incapacidad, por saturación, de absorber más dióxido de carbono de la atmósfera. Se trata de poner bajo protección emergente todas las ZEE del planeta, favoreciendo la urgente regeneración de las más efectivas formas de sedimentación carbonatada e incentivando formas artificiales de incremento de la intensidad de esta sedimentación. Se recomienda establecer la máxima prioridad de estas medidas en las áreas que presentaron altas tasas de sedimentación de carbonatos en el último millón de años, particularmente en las que desarrollaron arrecifes de coral que se encuentran fuertemente afectados en los últimos 50 años. Esta protección emergente incluye el control y adecuación de todas las formas de acción directa o indirecta de las comunidades ribereñas, de todos los contextos del transporte marítimo, de todos los ámbitos de la pesca y del turismo, de todas las formas en las que los plásticos, agroquímicos, los derrames petroleros y otros desechos continentales llegan al mar. Esta protección incluye también el monitoreo, control y mitigación de los factores físico-químicos que influyen en el masivo deterioro de las condiciones de supervivencia de los ecosistemas que anidan a la biota generadora de sedimentación carbonatada biogénica. Las grandes ZEE del mundo Las diez primeras potencias marítimas del mundo son responsables en sus ZEE de 1/5 de los 360 millones de km2 de los mares y océanos del planeta Tierra, del orden de 70 millones de km2 de estas; tres de ellas (USA, Francia y Reino Unido) exponen y asumen, notoriamente, la clara extraterritorialidad de la mayoría de estas superficies marinas, como reflejo de la herencia colonial o imperial. Las subsiguientes 15 cubren 1/10 de este total de 360 millones de kilómetros cuadrados con cerca de 34,500,000 km2. En total, 25 países del planeta ejercen su exclusividad sobre 1/3 parte de mares y océanos en la cantidad de 105 millones de km2. Acerca de los “pequeños” estados insulares. Entre estos países destacan “pequeños” estados insulares subtropicales por su fragilidad que pone en riesgo su misma existencia. Son en su mayoría tierras nacidas del arrecife, del mismo mar. Kiribati y Micronesia rebasan, cada uno, superficies marinas de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Papua-Nueva Guinea y las Islas Marshall rebasan superficies marítimas de 2 millones de km2; Islas Salomón, Seychelles y Fiyi, cada uno, rebasan el millón de km2. Es tarea fundamental de estos países isleños gestionar los recursos necesarios para los fines de protección, recuperación, florecimiento de los ecosistemas marinos incluidos en toda la extensión de sus ZEE, sobre la base de la importancia planetaria de la sedimentación carbonatada que ocurre en sus mares y de la importancia para ellos mismos de revertir la acumulación del déficit de sedimentación carbonatada que ocurre en sus mismas aguas ayudando en gran medida a mitigar los principales efectos del cambio climático como lo es la elevación del nivel del mar que los afecta en primera instancia. Entre los siete, suman mucho más de 15 millones de km2: es todo un poder mundial. Sobre esta base, la obtención de recursos del mercado mundial de carbono para incentivar la sedimentación carbonatada puede ser una fuente de insumos más redituable y efectiva para el planeta, que el involucramiento de todos los bosques tropicales del mundo en este mercado mundial. Carbono Blanco y las ZEE. Asumiendo que durante el cuaternario, el ultimo millón y medio de años, la tasa promedio de sedimentación carbonatada alcanzo 1.14 gr/cm2/1000 años, lo que se traduce en la captura de 1.76 Gt de CO2 por año. Si, además, se reconoce que esta tasa cayo a la mitad en los últimos 50 años, por merma en la sedimentación carbonatada en los ecosistemas marinos, y que en este plazo se acumuló un déficit total de 50 veces del déficit anual de sedimentación carbonatada; estos 25 países, en 50 años, son responsables, en conjunto, de la acumulación de cerca de, por lo menos, 15 Gt de CO2 en los mares y océanos del planeta por acción y/u omisión y consecuentemente de la creciente acidificación de los océanos. A la vez, deben, por lo menos, garantizar en conjunto la captura de 0.3 Gt de CO2 que aún se realiza anualmente en las aguas de sus ZEE mediante la sedimentación carbonatada. Poner estos objetivos en las agendas de los organismos internacionales preocupados por la salud del planeta y en particular de los océanos debería ser la gran prioridad. Ocean Panel y AOSIS deberían ser los primeros en enarbolarlos. Por el bien superior de la humanidad y el derecho a la supervivencia, se debe insistir en la urgente declaratoria de utilidad universal de zonas de protección y restitución de la sedimentación carbonatada en todas sus formas en todas las ZEE del planeta, en particular en las 25 más extensas. A esta intención relativamente pasiva de enfrentar la problemática de la merma secular de la sedimentación carbonatada, debemos añadir otra intención proactiva capaz de revertir la actual tendencia e incrementar las tasas actuales mermadas y debilitadas mediante la regeneración y multiplicación masiva artificial de las condiciones naturales: una especie de sedimentación carbonatada global asistida. “Carbono Blanco” fuera de las ZEE Son enormes extensiones las aguas internacionales en las que todavía se mantienen altas tasas de sedimentación carbonatada. Dejar estas áreas fuera de un cuidado especial anularía la intención de contener o revertir la merma explosiva de las tasas de sedimentación biogénica de carbonatos. Debería ser una responsabilidad prioritaria de las Naciones Unidas tomar bajo su cuidado de alguna forma la sedimentación carbonatada de las aguas internacionales fuera de la jurisdicción de las ZEE. Resumen: Desde una perspectiva geológica, nuestros mares tropicales en el futuro estarán involucrados en la carrera contra el calentamiento global: kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos artificiales podrán frenar el incremento de CO₂ atmosférico. Si de sobrevivir se trata, no es del todo descabellado imaginar un escenario planetario futuro que involucre miles de kilómetros cuadrados de los mares tropicales, nuestros mares, racionalmente utilizados en la inexorable guerra contra nuestra propia obra: el calentamiento global. Si bien la producción masiva de los gases del efecto invernadero se concentra principalmente en los países de latitudes templadas y boreales, es muy posible que el contraveneno más eficiente se encuentre en las latitudes tropicales, bajo el mar. No seremos, los del sur, los principales causantes del tan temido y anunciado cambio climático global, pero a nuestro alcance puede estar la mejor solución. ¿La podremos aprovechar? De hecho, las dimensiones del peligro global son tales que preclaros pensadores de nuestro tiempo, no sin razón piensan que, en la actual crisis ambiental, la especie más amenazada es la nuestra, la humana. Nuestras escuetas posibilidades biológicas de sobrevivir son, obviamente, muchísimo menores a las de especies que se adaptaron en decenas y centenares de millones de años con todo y los significativos acontecimientos y cambios globales que se dieron en estos plazos. No obstante, muchas de esas especies desaparecieron para siempre, y siguen desapareciendo. Dudamos que nuestra capacidad de razón nos indulte de sufrir las consecuencias lógicas de nuestra sed, nuestra hambre y nuestro desarrollo entrópico, por degradar, a gran escala, la energía del sistema planetario. Habría que proponer un camino para concebir un remedio, que sea del tamaño de la misma enfermedad: remedio global contra enfermedad global. Ir a Pag. 38 en el documento o link directo al Servicio Geológico Méxicano. EL QUIPU DE LOS TIEMPOS Ensayo (ingenuo) de divulgación acientífica, al filo de los sentires Dr. Roger Mauvois Aferrados a nuestra cotidianidad, pocas veces nos percatamos que nuestra vida si bien se escurre en el tiempo, lo hace en muy diversas escalas de este tiempo: desde las escalas de los nanosegundos de las reacciones fundamentales de nuestro metabolismo, hasta las de miles de millones de años de la larga evolución que nos llevo hasta aquí, enmarcados estos en la historia del planeta, de nuestro sistema solar y del universo. Comúnmente, en los hechos, sin saber, sin pensarlo mucho, llevamos a la practica el conocimiento de las escalas, ya que usamos el cronometro para pescar los segundos y sus décimas y centésimas, un reloj para medir minutos y horas y un calendario para dar seguimiento a los días, los meses y los años. Somos bien conscientes que es el mismo tiempo con diferentes medios de su medición en diferentes escalas. El mismo tiempo, desmenuzado según como nos conviene observarlo. Es obvio que estas escalas son construcciones convencionales en función de nuestras necesidades, apuntaladas con tecnologías ad hoc. El tiempo en realidad es uno y no necesita de escalas para fluir, inexorable; nosotros sí necesitamos de las escalas para verlo fluir más cómodamente. El tiempo te parece ilusión si pierdes de vista lo tangible y objetivo de sus manifestaciones concretas como son los estratos de rocas sedimentarias o los anillos de un árbol o las capas de crecimiento del coral; la sucesión de acontecimientos, los procesos, los ciclos de evolución, la edad relativa o absoluta, el discurso, una canción o una sinfonía, la estructura de un libro son algunas de estas manifestaciones concretas. Desde el “Big Bang”, el tiempo es objetivo por sus múltiples formas de materializarse, o de ser referencia para viajar entre las diferentes formas de movimiento de la materia y del pensar. De ahí esta necesidad de aprehenderlo en tan diversas escalas con certeras herramientas. Comparar las escalas del tiempo entre si es muy aleccionador y paradigmático. Hagamos un intento mediante un “jueguito”, al que acostumbro invitar a mis alumnos, juego que retoma, en su forma, un aditamento de cálculo y de memoria, según entiendo, que al parecer tuvo raíces muy lejanas entre los primeros pobladores de nuestra América; es el quipu o khipu de los antiguos Incas peruanos. Es el cordel de nudos precolombino del que se preguntan todavía el modo de uso y el misterio de la precisión de la que tenía tanta fama. Como relojero, convierto tiempo en trozos del espacio, en mi caso, de un cordel, para visualizarlo mejor. Es un abuso; pero todos estamos acostumbrados. Fig. 1 -Taran! Ahí está – el quipu. Fig. 2 - Parece muy enredado; Pero no se fijen, tiene orden y lógica. Fig. 3 - Así se ve menos enredado. La verdad, hasta impresiona. Fig. 4 - Y, hay quien todavía lo usa… Mi modo de uso no tiene, seguramente, nada que ver con los principios numéricos y literarios precolombinos del quipu que apenas están descubriéndose. Pongo mi modo de uso a mi conveniencia. Ofrezco mis disculpas si cometo algún atropello al usar un quipu como se me da la gana. Verán lo útil que resulta. Y mi conveniencia es introducir el efecto de perspectiva en la percepción del tiempo como la haría el pintor en la percepción de la distancia, de la profundidad. Además, tras el matemático, uso, casi siempre, para esto una regla matemática simple para recorrer mi quipu. Es, sencillamente, una relación exponencial decimal de exponente positivo o negativo, según me deslizo de los tiempos cortos hacia los largos o viceversa. Un principio simple para aprehender lo complejo. Fig. 5 - De los nanosegundos a los 5 000 millones de años… el quipu del tiempo. Y puedes llegar a los 14 billones de años del “Big Bang” si quieres. Lo cierto es que con este método del quipu, les aseguro, ninguna herramienta humana supera la precisión de la colocación en el tiempo y de la medición del tiempo. ¿Sera su precisión uno de los grandes secretos del quipu precolombino? Si, jugando, colocamos cuatro escalas de tiempo diferentes (empiezo con cuatro de 30 solo para identificar la regla del juego y el procedimiento que vamos a seguir) sobre cuatro hilos paralelos colgando, perpendiculares, de un hilo horizontal, (materializando de esta otra forma gráfica lo que haríamos en nuestra práctica común, con un cronometro, un reloj y un calendario), digamos primer cordel - ET1, la escala de los segundos de un minuto (son 60 unidades en 1), segundo cordel - ET2, la escala de los minutos de una hora (también son 60 unidades en 1), tercer cordel - ET3, la escala de las horas de un día(aquí son 24 unidades en 1) y cuarto cordel - ET4, la escala de los días de un mes (entre 28 y 31 unidades en 1; para mayor precisión, 30.4375 unidades en 1), cada escala más chica siendo unidad en la subsiguiente, descubrimos un mundo de paradojas difíciles de imaginarnos posibles a partir de esta simple combinación de 5 sencillas líneas con sus respectivas subdivisiones. Por principio de cuentas, iniciando el juego, es fácil considerar y reconocer al hilo horizontal como la línea del tiempo cero (línea T0). Esta línea es la sede del momento actual, el presente, el hoy, este “preciso” instante de nuestra charla, el principio del recuento de lo que nos ha pasado en los intervalos de tiempo que caben en cada una de las escalas colgantes. Vamos a descubrir propiedades inquietantes de esta línea del tiempo cero - T0. Entre otras propiedades, esta línea, como lo veremos mas adelante, además de ubicar duraciones de tiempo variables, de los nanosegundos a los millones de años, se desliza permanentemente, en el fluir del tiempo, con nosotros, del pasado inmediato al futuro próximo a velocidades a menudo extremas, de lo infinitamente rápido al infinitamente lento, según la escala, sin variar (salvo corrección del señor Einstein y de los astrofísicos), o sea a la misma velocidad, en una incoherencia total. Las líneas colgantes, consecuentemente (convenimos) son sencillamente intervalos del tiempo que acaba de pasar: el ultimo minuto (ET1), la ultima hora (ET2), el pasado día(ET3), el ultimo pasado mes(ET4), numeradas esas líneas, aquí, simplemente para facilitar el entendimiento del ejercicio-juego. Escogí estas cuatro escalas porque son en ellas donde nos sentimos más a gusto disfrutando de nuestra amarga cotidianidad. Lo único malo de estas cuatro escalas escogidas de muestra, es que, por convenciones internacionales, ninguna se relaciona con las otras en la relación decimal que uso en la mayor parte del quipu del tiempo. No importa! Da casi lo mismo. Fig. 6 – Nuestras cuatro escalas de muestra, ET1, ET2, ET3 y ET4 colgando de la línea del tiempo cero T0. Fácil es intuir que en cada una de estas escalas podemos con facilidad encerrar acontecimientos destacados y tal vez procesos determinantes de nuestra vida o de nuestro quehacer. Un minuto… (ET1) Salvo que en este preciso momento, me encuentre en situación de irremediable catástrofe, (creo que no lo estaría escribiendo) en el último minuto (escala del tiempo ET1) los acontecimientos de mi vida han sido, aparentemente, poco significantes: algún que otro pestañeo, el ritmo aburridísimo y entrecortado de mi tecleo, algunos pasos de mi caminata matutina, el famoso aleteo de la mariposa de Lorenz, una media idea de lo que les voy contando: así vivo segundo tras segundo. Segundos, los que me tardo en tirar un papelito a la calle o en prender el motor de mi coche. Pero hay casos cuando en segundos se nos va la vida sea por la voluntad de romper algún record o abrumado por la violencia de un accidente o atrapado en circunstancias de un temblor, de una erupción volcánica o de una catástrofe nuclear. O esta vez que me quede con un pie suspendido a punto de concluir el siguiente paso a 5 centímetros de la cabeza de una serpiente de cascabel al acecho, lista para atacar (por lo menos, así creí en el momento… pobre víbora). Fig. 7 - Ejemplo de lo que podría suceder en un minuto: llegar a 1690 km/h en 45 segundos. Es más, no me percate nunca, pero ya sé que en segundos de este último minuto, en mi cuerpo entre las células de mis órganos vitales se suceden miles, digo, millones de reacciones y procesos complejos de los que depende mi supervivencia inmediata. ¿Qué significa un minuto en las estadísticas mundiales? Un simple dato: en el último segundo nacieron 4.2 nuevos humanos en todo el mundo, lo que hace 252 en este minuto; ¿mucho?, ¿poco? Aquí, en ET1, la relación unidad (segundo) vs escala completa (minuto) es de 1 a 60. Una hora… (ET2) Lo importante, para tomarle gusto al juego, es constatar que, en la escala de una hora (escala del tiempo ET2), mis referencias a acontecimientos y procesos de mi vida son de otro orden: cabe aquí casi todo un partido de futbol o una buena película; en una hora, cuando bien me iba, atravesaba la ciudad de mi casa a mi trabajo, aprovechando esta hora en transporte colectivo para enterarme en el periódico de los acontecimientos mundiales del día anterior; organizaba, en una hora, los cursos que impartía en función de fragmentos de hora, igual en mis conferencias. Siempre recordé a mis alumnos que el acontecimiento mas importante de su vida se situó justo en el momento que me conocieron en la primera hora de clase; precisamente esta hora que dedicaba a presentarles esta misma reflexión sobre el tiempo. Así que ya saben… pueden dejar de leer esto. Una primera aproximación nos muestra simplemente que no hay nivel de comparación entre los acontecimientos y procesos de una escala con los de la otra; por lo menos en términos de duración, no forzosamente en los de trascendencia. Frecuentemente pertenecen a esferas cognitivas diferentes, por lo menos podemos decir que son de otra índole. El tiempo largo de la escala del minuto ET1 es el tiempo corto (la unidad) de la escala de la hora ET2 (el todo) en una relación de 1/60, como en el cordel anterior, y visualizado en el cordel con nudos de mi quipu es aproximadamente eso: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Fig. 8 - Esta es gráficamente la relación de 1/60 en un cordel del quipu. Un día… (ET3) En mi tercer cordel (escala del tiempo ET3) apuntare acontecimientos propios de un día como levantarse, bañarse, las diferentes comidas del día, el trabajo, los descansos, las citas del día. Aunque pueden ser determinantes para toda mi vida profesional, las entrevistas que hice en la hora 6 de la tarde no son más que la 24-gesima parte del proceso que controle durante todo el día para llegar al éxito. En este cordel del día de 24 horas la representación grafica de la proporción entre unidad (la hora) y el todo (el día) es así. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Fig. 9 - Esta es la relación grafica 1/24 Es importante no solo percibir que los tiempos de un cordel a otro son de un orden de magnitud ampliamente disparejo, sino que de un cordel al que sigue saltando uno, son tremendamente, digo, incomparables : del segundo a la hora la relación es 1/3 600 ; del minuto al día 1/1 440; de la hora al mes 1/730.5 y ¿qué me dirán si saltamos dos cordeles?: del segundo al día la relación es 1/86 400; del minuto al mes 1/43 830 ¿pueden imaginar lo sin llegar a la conclusión que simplemente bordamos lo infinitamente pequeño? O sea nada que hagamos en un segundo cuenta sustancialmente en la dimensión de un día. Más bien, igual, en un día cada segundo es prácticamente sin ninguna importancia en duración. Lo mismo resulta entre el minuto y el mes. Peor; integrando en el recuento los cuatro cordeles, la relación segundo-mes es 1/2 629 800; ¡absolutamente nada! Así que, con mayor razón, un segundo no es, relativamente, absolutamente nada en la dimensión de un mes. Esto nos obliga a regresar a nuestro quipu. ¿Dónde queda nuestro segundo, tan importante en la escala del minuto ET1 (¡es toda una unidad!), en la escala de nuestro día ET3?: obvio, sobre la línea del tiempo cero, entre lo infinitamente pequeño. En la escala del mes ET4, nuestro segundo prácticamente se esfumo de toda consideración, irremediablemente perdido en la línea del tiempo cero T0. Entienden, sin más desarrollo, porque el mismo razonamiento nos lleva a la conclusión de que cualquier medición de tiempo en la escala del mes ET4 nos refiere a cantidades infinitamente grandes en la escala de tiempo ET1 de los minutos: con la incomodidad de hablar , cada vez, de millones de segundos para ubicar acontecimientos en el mes. ¡Absurdo! ¿No les parece? Un mes… (ET4) Para no complicarnos con los años bisiestos de entrada acordamos meses de 30.4375 días. Acontecimientos y procesos en esta escala (ET4) son para cada uno de nosotros de un carácter relativo absolutamente diferente a los de la escala precedente del día. He seguido con algunos historiadores meticulosos acontecimientos trascendentales para la historia de pueblos enteros día tras día; pero para mí, mi día a día es a menudo una fuente de grandes gozos o de tremendo tedio. Somos, la mayoría, expertos en programar nuestras actividades semanales (cine, futbol, trabajo (lo iba olvidar…), la cita con la novia, el dentista o el peluquero, calendario escolar) y/o mensuales. Así que, frecuentemente, el mes es lugar privilegiado de la aprensión de la cotidianidad. Aquí, como ya lo vimos, segundos y minutos se atropellan sobre la línea del tiempo cero, en la absoluta nada. Fig. 10 - Así se pueden vivir algunos días de un gran mes. Visualmente la relación 1/30 (o 1/30.4375) entre el día y el mes es muy parecida a la de 1/24 que acabamos de ver. Resumiendo: Eventos, acontecimientos y procesos de una escala a la otra cercana, frecuentemente no tienen nada que ver. Los tiempos de una escala a otra están en la relación unidad – todo; saltando escalas, los tiempos relativamente más chicos rápidamente se forman sobre la línea del tiempo cero, sin remedio, infinitamente pequeños, en las escalas de tiempos más largos. Después de la percepción burda de esta relatividad que podemos intuir ya con los cuatro cordeles de la cotidianidad que acabamos de comparar, nos falta todavía hacer con ellos el inicio de un recorrido, también en relatividad, por nuestra identidad. Sujétense fuerte porque es un recorrido, a veces, escalofriante. Lo hago de esta sencilla manera: reflexionando sobre la cantidad de seres cercanos que se relacionan con migo en los intervalos de cada escala de tiempo. Obvio! Entre los segundos de cada minuto ET1 mi más frecuente cercanía parece ser yo mismo. Soy la sede de mi propia identidad. Si me coloco en los minutos de cada hora ET2 de mi vida, tal vez tenga la oportunidad de intercambiar, identificarme con algún pariente cercano; ya somos dos, y no hablo forzosamente de amor. En las horas de cada día ET3 seguramente que mi circulo de relaciones se amplió dentro de mi familia, en mi trabajo, entre mis cercanos de algún credo político, social o religioso; ahí si hay más tela de donde cortar relaciones de identidad, que en general abrigo en amistad y/o camaradería. En el curso de los días de cada mes ET4, sin soltar las ataduras anteriores, discrimino menos, y sencillamente me identifico con todos los que con migo tomaron el mismo metro, se pasearon por la misma plaza, fueron al mismo cine o desayunaron en el mismo restaurante. Ya soy ciudadano solidario. Se percataron de la tremenda distorsión que inflige la extensión temporal a nuestras más profundas convicciones identitarias. Y eso que nos hemos restringido solamente a los cuatro cordeles de muestra de nuestro quipu. Con toda seguridad, no es el único campo del ser y conocer que se somete a tal distorsión de la percepción, en función de la duración. Tal vez, sea más complicado hacer el mismo ejercicio en la necesaria aproximación científica; pero, a fin de cuentas, es fácil intuir que nuestro modo de percibir la compleja imbricación de las diferentes formas de movimiento de la materia y/o de nuestro pensar sufre las mismas distorsiones que nuestra identidad al brincar de unas escalas del tiempo a otras. De hecho, a su manera formal matemática, este pensar es el de la teoría de la relatividad. Creo. ¡Ahora sí! ¿Jugamos? En adelante, salvo en el caso del año donde contamos 12 meses, usare relaciones numéricas entre los cordeles de mi quipu, tanto hacia escalas de tiempo largo (hacia los millones de años), como hacia escalas de tiempo más corto (hacia los nanosegundos), según el principio del exponencial decimal de los que les hable antes, como lo muestra la siguiente figura: Tiempo T0: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1 10 102 103 104 105 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 Fig. 11 - La unidad de cada escala es toda la escala anterior (a la izquierda). Siguiente paso, hacia los tiempos largos: salir de la cotidianidad; entramos en los tiempos de la historia. Del año a los milenios. Todo sigue igual: el tiempo largo se hace corto, desaparece, brincando escalas, en la línea del tiempo cero-T0, y se desliza, mi identidad, hacia nuevos alcances; para no perderme en esta línea T0, me vuelvo cada vez mas “universal”. Un año… (Ya no tiene sentido seguir numerando mis cordeles. Puedo diferenciarlos por colores, por ejemplo) Hablamos de 375.25 días o de 12 meses. Mi cumpleaños, el inicio del ciclo escolar, las conmemoraciones de las fiestas patrias, cívicas, religiosas, de los días internacionales. Mis cursos semestrales o anuales, los seminarios, los congresos y/o las conferencias, algunos viajes. En mi quipu, esta bonita hora de reflexión sobre el tiempo ya se pulverizo en la nada de mi tiempo cero T0. Oh! En cada mes de este año, obviamente me identifico con comunidades más importantes: universidades, empresas, partidos políticos, mi ciudad; hasta empiezo a extender mis tentáculos de identidad a escala internacional. Soy, mes tras mes, de la izquierda nacional y mundial, ferviente patriota anticolonialista, lector empedernido de “Justice”, “la Jornada”, “Proceso” y “l’Humanité”. Bienvenidos los Hollande y los Chuchos, por más que se hinquen frente al capital y su aplicación neoliberal. Va mi voto inútil. Diez años… Yupi! Una escala de tiempo que si vale la pena: los quinquenios y/o los sexenios políticos, el largo plazo de los grandes proyectos nacionales. Mi identidad histórica contra el capitalismo, la gran marcha de la humanidad. Causas gloriosas... La mutación global informática fuente de nuevos avasallamientos, los primeros refugiados del cambio climático, las primeras guerras por el agua después de las por el petróleo. La muerte de los arrecifes de coral y de los bosques tropicales. Mi identidad socialista, patriótica, ambientalista. Volcán, uno que otro; determinante aparente - el calor interno. Todavía no percibo su pequeñez, ni otros determinantes más poderosos. Como el “Mont Pelé”, lo veo gigantesco, catastrófico. Si es capaz de aniquilar más de 30 000 humanos en segundos…como en Martinica (mi tierra natal)…en 1902. Igual asustan temblores y tsunamis con la misma frecuencia. Es en esta escala del tiempo que mi nieta Gaia descubrió con alegría que podía seguir sin dificultad el escurrir de sus primeros años: …paso el tres… el cuatro, ya… y pronto, por fin grande, el cinco. Orgullosa de tener su lugar en un cordel del quipu del abuelo. Cien años… De mis padres a mis nietos, somos 4 generaciones cómodamente instaladas en esta “gran” escala de tiempo. Industria, capitalismo, comunismo, neoliberalismo. Van y vienen. Disculpen; me permito una breve digresión a futuro: Sábado 31 de agosto de 2013, en mi periódico diario: experto ruso: “crudo, carbón y gas seguirán hegemónicos en el siglo”. ¿Oyes? Y te preocupa más lo del calentamiento global. Verdad? Mi campo de identidad es clase, nación, corriente política o del pensamiento mundial. Izquierda…, izquierda! Personalmente, por ejemplo, en esta dimensión del tiempo hasta mis peores enemigos entran en mi campo identitario cuando, por ejemplo, simplemente hablo de mi querido Poli (el Instituto Politécnico Nacional de México donde labore los últimos 25 años de mi vida docente) o de la entrañable Lumumba (la Universidad de Amistad de los Pueblos, llamada antaño Patricio Lumumba, en Moscú donde curse mi carrera de geólogo hasta doctorarme, hace ya más de cuatro décadas). Aquí caben los “largos” plazos de las empresas mineras y o de extracción de combustibles fósiles del subsuelo, con sus secuelas híper contaminantes, plazos eufemísticamente calificados de “vida útil”. Mil años… A la mitad del cordel un gran punto de referencia: la llegada de los Europeos a América. Para mí, casi el principio de la historia: el origen de esta esclavitud que llevo a mis ancestros a poblar, contra su voluntad, sin derecho a la propiedad, con muchos otros parias, estas tierras americanas de gran dolor. No obstante, soy de los integrantes de esa corriente mayúscula que transformo nuestra América, de norte a sur, la desgracio socialmente y ambientalmente con el firme empuje de la modernidad y le dio esta riqueza cultural y ambiental nueva, con todo, amor y tambor. Asentado en esta escala de tiempo (¿ven?, les doy su tiempecito…), martiniqués, desde México, grito mi derecho a reinterpretar la geología de toda “mi” América. Del Alaska a la Patagonia, para mí, los geólogos, que si saben, viven en un craso error esquizofrénico. Atrapados en sus enseñanzas caducas, simplemente no se dan cuenta que la mayoría de sus fallas verticales se columpian alegremente sobre las curvas de nivel, a una misma altura, frecuentemente a cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar. No asumen la dualidad esencial de las cordilleras americanas. Esas son, a la vez, océano y continente, uno sobre el otro; así de complejo, así de simple. Sin sarcasmos. Soy prudente… Es solo cuestión de paradigmas … de trabajo … y de “tiempo”… Aquí, ya me perdí entre el corto plazo y el largo plazo de los sesudos planificadores. ¿Sera que me deje engullir, con ellos, por esta asombrosa línea del tiempo cero T0? Fig. 12 – Un ejemplo de milenio: Mil años antes de estos 500 últimos De aquí en adelante dejamos la historia, pasamos a la prehistoria de los arqueólogos. De la escala de los últimos diez mil años a la de los pocos millones de años de presencia de los humanos sobre el planeta. Diez mil años… Holoceno… Fig. 13 - Algunos acontecimientos y procesos sobre la línea del tiempo de los últimos 10 000 años: la domesticación de los animales Aquí caben los tiempos de toda la agricultura (7000años). Es en esta escala de tiempo que aflora el verdadero, preocupante cambio climático con su origen en el desarrollo humano (en tiempos del hombre agricultor). Nadie lo pone en evidencia pero todo muestra que en los últimos 7 000 años hemos logrado lo que ningún ser antes de nosotros, ninguna condición global planetaria ha logrado: parar la fluctuación natural de la condición climática de los últimos 450 000 años. (ver fig. 15) Se estancó, por casi 10 000 años, la temperatura del planeta alrededor de 13.7º (lo que, hoy, creemos normal) antes de dispararse a la alza, hace apenas un siglo. Aquel estancamiento de la temperatura por tanto tiempo, sí fue un cambio climático profundo de origen humano (el hombre agricultor, sus dinastías y sus guerras). Las grandes civilizaciones se hicieron, desde entonces, quemando lo que se podía, emitiendo dióxido de carbono y/o metano en exceso a la atmosfera, restringiendo poco a poco la capacidad “natural” de los ecosistemas a absorber los excesos de estos gases a efecto de invernadero. Y ahora, ¿qué hay de los sexenios y de los grandes proyectos nacionales de hace rato? Nada, todos alineaditos sobre la línea del tiempo cero-T0, apostando descaradamente a un mayor uso de combustibles fósiles. ¿Y tu preocupación por la salud global, sustentable del planeta? … Cien mil años… Fig. 14 – El hombre a la conquista de los continentes En esta escala, destacan las etapas de poblamiento de las grandes áreas continentales en los flujos de migración del homo sapiens en su versión cazadora y/o recolectora: hace 70 000 años, migramos desde la cuna del África oriental hacia el África occidental y la barrera del Océano Atlántico; luego, nos desplazamos hace 50 000 años del África oriental, alrededor del océano Indico desde Arabia hasta Australia pasando por la India, Indochina y las islas de Indonesia; más tarde, hace 30 000 años ( tiempos del paleolítico superior) conquistamos la mayor parte de Asia, desde China hasta la Siberia; hace 20 000 años, dimos los primeros pasos del homo sapiens en territorios Europeos, desplazando al primo neandertal instalado mucho antes, medio mezclándonos con él; apenas hace 15 000 años (tiempos del mesolítico), emprendimos el paso hacia las Américas. ¡70 000 años de migrantes indocumentados! Y quieren que se nos quite la mala costumbre. Todo eso hice en mi flagrante identidad sapiens. Finalmente, yo, mestizo, ¿tú, no?, (a esta escala, ¿quién no?) herede seguramente, de todas las grandes líneas del flujo de la humanidad, las africanas, las asiáticas, las europeas y seguramente las americanas: con más razón, identidad… con todos los humanos… sin discriminación. ¿En mi preocupación ambientalista, por qué habré de privilegiar esta ya lejana, insignificante escala en la que tire un papelito en la calle al mismo tiempo que prendí el motor de mi auto, con todo y calentamiento global?... Si hice bastante más que eso en toda mi joven humanidad de los últimos 100 000 años: por ejemplo desaparecí la mega fauna de casi todos los continentes; en particular la de las Américas, hace 12 000 años. Desde mi trono de domador y/o protector y/o conservador de la naturaleza y de testigo impotente de la mengua de la biodiversidad, anclado este trono sobre la línea del tiempo cero T0, asumo mi culpa por los más de 15 000 años de profundos “desequilibrios” infligidos a “esta” naturaleza. De hecho es en estos tiempos que adquiere su gran aceleración el proceso de desarrollo humano, prolegómeno ineludible de todas las aceleraciones irrefrenables que vivimos ahora. ¡Ya me cae el veinte! Si hoy tiro un papel en la calle y prendo el motor de mi coche sin remordimiento… es que me “desarrolle”, pues… algo como 100 000 años. ¿Podre contra eso…? Un millón de años… Soy de los homos; ¿qué remedio? Pleistoceno casi todo (paleolítico) y la colita holoceno (apenitas, 10 000 años, todos estos sobre la línea T0 de mi quipu.) Este milloncito de años es todo el tiempo de la relación hombre-naturaleza. Una relación ambiental, por cierto, rica y consistente en todas las anteriores escalas que acabamos de visitar... y que se esfuma, como tal (en ausencia del homo), en las escalas de tiempo más grandes, quedando, ella también, finalmente, irremediablemente sobre la línea T0. Es el tiempo de la emergencia del homo sapiens después del florecimiento del homo erectus, apagándose otras opciones más recientes incluyendo al homo neanderthalensis. Sin más opciones, mi identidad es homo, de preferencia sapiens. Me distingo “homo” por el amplio uso de herramientas. Maduramos, mis congéneres y yo, más de 500 000 años, en el paleolítico inferior, las destrezas que me proyectaran a la “conquista” del mundo. En esa dimensión del tiempo se instaló para “siempre” la instrumentalidad elemento rector fundamental de esta relación hombre-naturaleza. La piedra y su uso me definen según que tan bien la trabajo. Del paleo al neolítico, son más de 700 000 años de pre gestación del actual “desarrollo”. ¿Qué hay, entonces, de mi era industrial y mi era de la informática, de mis grandes ciudades, de mis razas, de mis credos y tabúes religiosos, científicos, políticos, económicos y sociales? Traten de discernirlos, en duración, en el quipu a esta escala. Nada…; estampados, infinitamente insignificantes, sobre mi línea T0. Y… apenas entramos, ahora sí, en las dimensiones geológicas del tiempo, esas que si valen la pena de considerarse (He, he, he , soy geólogo). Estamos en el cuaternario, sede de 4 grandes glaciaciones (esos gigantescos cambios climáticos, aparentemente, sin nuestra determinante participación humana). Fig. 15 – Así se comportaron temperatura (azul) y CO₂ atmosférico (rojo) en los últimos 450 000 años (cerca de medio millón de años) Cuando deberíamos de estar sumergidos en la quinta glaciación, ¡sucede que nos calentamos! ¿Qué paso?... Lo del estancamiento de la temperatura planetaria relacionado con la era del hombre agricultor. Nada similar había sucedido en los pasados 500 000 años, ni antes al parecer. En cambio, el repentino alza de la temperatura planetaria, que estremeció a Al Gore, el que vivimos hoy gracias a la exorbitante quema de combustibles fósiles, este sí, tuvo un antecedente, por elevación brusca del dióxido de carbón atmosférico de origen todavía desconocido, hace cerca de 57 millones de años cuando se registró el famoso Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (MTPE) de tremendas consecuencias en la evolución. Fue de hecho cuando aparecimos los antepasados de los primates. Pero esta historia del MTPE tuvo lugar a la mitad de la escala de los cien millones de años; no nos adelantemos. ¿Percibieron mi prisa por llegar, por fin, a estas reconfortantes escalas del tiempo? Diez millones de años… El plioceno de los geólogos Fig. 16 – Así se comportó la Tº del planeta en los últimos mas de 5 millones de años Aquí toma importancia la muerte definitiva del gran Mar de Tetis (océano de este pasado “reciente”), el fin del ciclo alpino de gigantescos movimientos de la corteza terrestre y la evidencia en los Alpes, precisamente, de la última de las tres o cuatro olas sucesivas, a intervalo de una cada 25 millones de años aproximadamente, de grandes cobijaduras en la constitución del gran edificio alpino-himalayense, costra sobrepuesta sellando aparentemente, la gran cicatriz del océano sepultado. Al tiempo que se confirma el inicio del fin del más joven, pequeño y moribundo Océano Pacifico, bruscamente reducido, “hace poco” (¿en el mioceno?), casi a la mitad, con su primera ola de cobijaduras sobre el borde occidental de las Américas, del Alaska a la Patagonia. Anunciando un “próximo” fin de este Pacifico, similar al del Tetis, porque ya se cierra, casi por completo, la tenaza mortal sísmica y volcánica del gran cinturón de fuego a su alrededor. Todos los jóvenes océanos (Ártico, Atlántico, Pacifico, Indico nacieron, hace poco, en el jurásico) siguen en su crecimiento, otros apenas nacen, hoy, en el África oriental: Ya se fijaron que pequeño quedo cada uno de nuestros “grandes” volcanes en esta escala del tiempo. Porque, visto desde esta escala del tiempo, el volcanismo es abrumadoramente determinado por los movimientos en la delgadísima (máximo 70 kilómetros de espesor) costra de la corteza terrestre que generan fricción y calor; el origen de estos movimientos es la fuerza de gravedad, los consecuentes procesos de núcleo génesis a 3000 kilómetros bajo nuestros pies, procesos que dan origen, a su vez, a los gigantescos remolinos de la materia del manto. Es en esta escala de tiempo que empieza a tomar claridad el hecho de que los arcos insulares donde se cocina la corteza continental, con todo y sus decenas o centenares de volcanes, son de los rasgos geológicos más frágiles y efímeros de la corteza terrestre. Más frágiles y efímeros que las cadenas montañosas cuyos remanentes, después de la despiadada y violenta erosión, quedan adheridos, en franjas indelebles, sobre los atormentados, aunque estables, cratones. Aquí, soy de los grandes primates, entre los mamíferos superiores. Eso es lo que me quiso decir un tal Darwin! Para ahorrar “tiempo” deslizo mi identidad al filo de los acontecimientos. En estos plazos los homínidos nos desprendimos en el camino de la evolución de los chimpancés y bonobos (hace 6 millones de años en el oriente de África), así como de los gorilas (hace cerca de 9 millones de años) y los orangutanes (un poco más allá, hace cerca de 16 millones de años). Pero: ¿queda claro que fuimos los mismos, la misma rama de origen de todos los grandes primates, desde tiempos del neógeno, en los últimos 25 millones de años de la siguiente escala, la de los 100 millones de años? Ardi y Lucy forman parte de mi cercana identidad en estas dimensiones del tiempo. Por mí, poco o nada les dejo ya a los detractores de este tal Darwin y/o a mis congéneres racistas del color que sean. Y voy por más identidad. Fig. 17 – El camino de los grandes simios al homo sapiens Cien millones de años… Cuando hable de la ridiculez de mencionar los millones de segundos en la escala del día, creo que les queda clara mi intención de justificar, por la misma razón, la nomenclatura de subdivisiones en eras, periodos, épocas o pisos, por ejemplo, del tiempo geológico de tantos millones de años. De ahí la cómoda escala de los tiempos geológicos, que empezamos a descubrir con estos nombres exóticos de cuaternario, neógeno, paleógeno, cretácico, carbonífero, cenomaniáno, etc… Pero aquí caben unas aclaraciones pertinentes: Mucho tiempo, faltando elementos para mayor detalle, el tiempo geológico se dividió en grandes unidades actualmente en desuso: el primario, el segundario, el terciario y el cuaternario. Estos nombres se dejaron de usar, entre científicos, con el perfeccionamiento de los métodos de la paleontología, de la estratigrafía y de los métodos radiométricos de datación absoluta, lo que propicio la adopción de una escala universal, con unos bonitos colores, reconocida por casi todos los geólogos del mundo. Pero nos quedó una mala costumbre; la de creer que los intervalos de tiempo de estas 4 “grandes” subdivisiones eran equiparables en duración; costumbre que se puede desvanecer con el uso del quipu. Vean en los manuales de geología las tablas estratigráficas del tiempo geológico para convencerse: El primario, ahora paleozoico, que abarca las edades del cámbrico al pérmico, duro cerca de 330 millones de años (paleozoico inferior – 165 millones, paleozoico superior – 165 también); el segundario, nuestro conocido mesozoico de los dinosaurios, comprendiendo el triásico, el jurásico y el cretácico, duro cerca de 165 millones de años (la mitad del paleozoico); el terciario, también conocido como cenozoico, tiempo de los mamíferos y de las plantas con flores y frutas, se calcula en solo 67 millones de años (menos de la mitad del anterior); pero nuestro cuaternario (990 000 años del pleistoceno y 10000 años del holoceno), el, abarca, a duras penas, el ultimo millón de años de estos cerca de 570 millones de años. Perciben la falsedad… La centésima parte de nuestra escala, la milésima de la siguiente escala que casi duplica todo el tiempo de la vida evidente, el fanerozoico (esos últimos 570 millones de años), no se puede ni se debe equiparar en duración… se ve claramente en el quipu: en esta escala del tiempo, manteniendo claras las proporciones, el cuaternario del homo erectus y sapiens cabe muy bien, el también todito, sobre nuestra línea del tiempo cero T0. Entonces, en estos 100 millones de años… Destaca un gran acontecimiento: la caída del super meteorito en Chixchulub hace 67 millones de años, marcando el limite mesozoico - cenozoico. El fin de los dinosaurios – el principio de nuestra era, la nueva, la cenozoica, la de los mamíferos. Soy de esos mamíferos, los sobrevivientes que reconquistaron el planeta después del aniquilamiento de los dinosaurios; soy feliz extirpe de animalitos tipo musarañas - nuestro origen común de todos los mamíferos pobladores de un mundo nuevo con flores y frutas desde los marsupiales (más de 40 millones de años- paleógeno) hasta los placentarios (ahí entran y nuestras hermanas las ratas, si, también las de las coladeras y los leones, en los últimos 25 millones del neógeno). Hablando de ratas; si perdone a aquellas en menos de un siglo, ¿porque no hacer las paces con estas,… ya? Cargar tamaño rencor tantos millones de años, pesa. Mucho tiempo dure simple marsupial, como el canguro o la zarigüeya, en el paleógeno, hasta que mi rama evolutiva se bifurco con la gestación placentaria del neógeno en esos cerca de 25 millones de años. Pero en esta misma escala tuvimos tiempo de conocer a los últimos primos dinosaurios que no sobrevivieron al golpe del gran meteorito, emparentados con nosotros entre los vertebrados - reptiles ellos al fin; es un parentesco y una identidad bien claros en la siguiente escala, y que duro más de 400 millones de años. Nos tenían subyugados. …¿Y qué?... Si dimos buen seguimiento a los acontecimientos, rescatamos nuestro parentesco con las aves, neo dinosaurios voladores con plumas, también en esta próxima escala de tiempo. En el quipu, recordamos; ya nos dimos cuenta donde quedó el millón de años de toda la humanidad? Claro entre lo infinitamente pequeño de la línea del tiempo cero T0 Es en esta escala de los 100 millones de años que valoramos en todo su esplendor el apoteótico cierre del gran océano o mar de Thetis que culmino en su reducción a la delgada franja de las montañas más altas del planeta que descubrimos a lo largo del sistema de los Alpes a los Himalaya. Si les podemos creer, unos geólogos aseguran, yo con ellos, que se trata de la pequeña porción de este océano y sus franjas periféricas de arcos insulares que, por ligeros, en lugar de hundirse debajo de los continentes, como lo está haciendo actualmente el océano Pacifico, se treparon encima, en olas sucesivas, aproximadamente, cada 25 millones de años, arrastrando trozos del antiguo fondo oceánico, las mal conocidas ofiolitas o rocas verdes, como el sagrado jade. Fig. 18 – Así cambio la Tº del planeta en los últimos 65 millones de años. En general, se establece, que en estos plazos (decenas de millones de años), se forman los yacimientos minerales y/o de combustibles fósiles que agotamos en años, si acaso, en decenios. Mil millones de años… Vida y muerte sucesivas de, mínimo, 4 o 5 océanos cuyo destino final fue reducirse a delgadas franjas sobre el borde de frágiles cratones (parte estable de los continentes) rompiéndose y volviéndose a pegar entre sí. Esto, en una serie de sucesivos grandes ciclos: el Caledónico, el Herciniano, el Pacifico, el Alpino etc.. Todo a ritmo de la núcleo génesis motor gravitacional de la tectónica superficial de la delgadísima corteza terrestre (de paso ¿dónde quedaron las placas?). Si un abrir y cerrar de ojos marca pauta en la escala de segundos, aquí, fácilmente, caben un abrir y cerrar de océanos. A eso se reducen esos ciclos. No me dejen…, soy de ustedes los vertebrados del fanerozoico (570 millones de años) descendientes de los grandes gusanos del precámbrico y del cámbrico. ¿Identidad dices? ¿Gusanos? ¡Puah!... Piensa lo bien…, ellos también figuran entre tus antepasados, y sus otros descendientes actuales, los que conservaron la bella perfección y sencillez de su forma y su asombrosa capacidad de sobrevivencia (más de 600 millones de años), seguramente se ríen y se reirán millones de años más, de esos lejanos parientes efímeros, frágiles, todo deformes, que se creen ahorra dueños de este mundo. En realidad, en apariencia, todo empezó cuando salí de la sombra, del mundo de los microbios, cuando pueden identificar mis restos fósiles de organismos de principios del fanerozoico (era de la vida evidente), hace 570 millones de años, entre seres de los mares del paleozoico inferior, que de ramificaciones en ramificaciones del árbol de la evolución, nos tardamos más de 200 millones de años antes de conquistar tierra firme: después de plantas e insectos, nos atrevimos, los anfibios, entre los diversos vertebrados, incluidos los peces, a salir a respirar aire. En esta escala del tiempo, todos estos vertebrados son los míos. Viéndolo fríamente, hasta los moluscos forman parte de mi cercanía, solo que ellos se las arreglaron sin necesidad de columna vertebral y otros huesos. Heredaron los mismos cándidos ojos, y la misma forma de reproducirse, por ejemplo. Amor… amor… amor… ¿desde cuándo? Fig. 19 – Así se comportó la Tº a lo largo de los últimos 500 millones de años Diez mil millones de años…
Evolución de una nube de polvo interestelar en órbita alrededor de una pequeña estrella de nuestra galaxia. Concentrándose alrededor de un centro que poco a poco reúne toda esta masa cuajando todo hace 4500 millones de años, en forma de este pequeño planeta Tierra. Y rápidamente (en menos de 300 millones de años) nace la vida, nuestra vida. Por esto digo que nací un tal año 1945 (que arbitrariedad, esta oscura cuenta; sinceramente prefiero los katunes y baktúnes), pero mi vida empezó hace 4200 millones de años. Y la de todos sobre esta tierra, sea cual sea la forma que hemos adquirido ramificándose esta vida desde entonces. Bacterias, hierbas, cangrejos, peces, insectos, arboles, corales, todos identidad… mi identidad. Claro, fueron más de 3 500 millones de años de mi vida microbiana absoluta. Y descubro que mi planeta es de microbios, con la tentación de pensar que ya no. Pero pensándolo bien, no porque no los veamos no son dueños absolutos hasta ahora. Como para repensar lo de mi identidad desde el principio. Desde el primer segundo yo no estoy solo; en mi círculo de identidad siempre han estado ellos, los dueños de mi planeta. Solo que no los vi. Pensándolo mejor, siguen regulando los equilibrios fundamentales de la vida planetaria y de mi vida interna. Son los maestros de la fotosíntesis; aunque las selvas tropicales lo hagan con gran intensidad; son los que sepultan más CO₂ en los océanos; aunque los seres del arrecife lo hagan también con mayor intensidad; son la base de todas las cadenas tróficas. En suma controlan todavía, por mas que intentemos restringir su reinado, parte del subsuelo, todo el suelo, los mares y océanos, y buena parte de la atmosfera. Son la biosfera. Son la vida. Lo demás se acomodó como pudo. Tu y yo, organismos complejos, entre ellos, como pudimos, en pequeños nichos - ecosistemas dominados por ellos, quienes, finalmente, son nuestro principal referente de identidad en esta escala del tiempo. La gran evidencia queda: la tierra es tierra de microbios. 4500 millones de años edad de la tierra. 4300 millones de años de la vida, principalmente microbiana, de mi vida, de tu vida, de la de los árboles, de la de los leones, de cualquier vida terrestre, la misma vida en miles de millones de millones de seres vivos que hemos poblado este planeta, en diferentes cadenas de evolución que se siguen ramificando entre brotes de extinciones. Una vez asumida nuestra identidad microbiana, reconocida mi sede identitaria en los miles de millones de años, descubro que esta resulta esencial, abrumadoramente presente aun en mi cotidianidad; hasta cuando me creí solo en la escala del minuto: por dentro y por fuera me acompaña, omnipresente, mi pariente microscópico que sin que me diera cuenta me hermano, cuando se hizo fotosintético, sin duda, con el árbol y la mala hierba en algún rincón del entramado evolutivo de toda esta vida planetaria. Ya se enfadaron. Les hice recorrer tiempos a los que no se imaginaban poder llegar. Aunque estemos sumergidos en ellos, todos ellos. Los hermane con toda la vida de este planeta, sea cual sea, como lo haría cualquier chaman de segunda. Pero, ya encarrerados, no puedo dejar de llegar a tiempos de existencia de todo nuestro universo. Y hasta dejar entrever que en toda lógica hasta este tiempo se puede aplastar y reducir a la nada del tiempo T0, por el poder de mi quipu. Cien mil millones de años… Desde aquí, antes que se reduzca a mi línea del tiempo T0 todo el tiempo de existencia de nuestra Vía Láctea (edad aproximada 12 000 millones de años), asumo mi nueva identidad. Nueva porque apenas la descubro - casi se me pierde en mi camino de cotidianidad. Soy electrónico, bosónico, atómico, de los mismos átomos que constituyen soles, supernovas galaxias y unos que otros agujeros negros (mis “nuevos” hermanos). Pausa: antes de zambullirnos en la certeza de nuestros parentescos en vida o no vida apuntamos esta otra gran certeza que surge cuando acabamos de recorrer un camino entre paisajes que en todos las paradas nos lo confirman: el hombre es naturaleza, toda ella. Presente en sus orígenes y en cada esencia, en todas las escalas del tiempo. Una naturaleza en constante transformación, que, con el hombre, tiene nuevas formas de transformarse, de conocerse. Un millón de millones de años…( un billón de años) Aquí, mejor me callo… Dejo la palabra a los astrofísicos que si saben surcar estos océanos del tiempo. Diez billones de años… (de una vez 13.8)… …solo…por lo del Big Bang… Y si no fuera el origen del tiempo, el tal Big Bang. Sino alguno más de los estallidos de universos sobre la línea T0 de los miles de billones de años de nuestra…hum… ¿Qué sigue de los universos? Escenarios de la relación hombre-naturaleza
Desde mi especialidad – soy geólogo de todo corazón - , quise concebir algunos escenarios de la relación hombre-naturaleza. Primer escenario: el tiempo … ¡Nada! O sea, nada que cuente. El millón de años de nuestra humanidad, el Cuaternario de los geólogos, todo el tiempo de dicha relación, casi no cuenta a escala de los 70 millones de años de vida de los mamíferos del Cenozoico; es todavía menos significante frente a los 570 millones del Fanerozoico, esos cientos de millones de años de la vida evidente desde los trilobites hasta nuestras vacas. ¿Que es finalmente un millón de años frente a los 4,000 millones de años de toda la vida sobre la tierra? Insisto …Nada. Sin embargo, algo pasó en este insignificante millón de años y en sus aún más ínfimos fragmentos, como son los 50 mil años del homo sapiens, los 2 mil de nuestra era, este siglo o los últimos 15 años; algo paso que nos tiene aquí reunidos y preguntándonos sobre un posible final de toda esta vida. Creo que este algo pasó en otro escenario, el del espacio. Es en esta dimensión que se agiganta el hombre. No hablo solamente del espacio geográfico, todo “conquistado”. Desde el nivel subatómico hasta el nivel cósmico pasando por todos los ecosistemas, en todo el espacio, se ha hecho presente el hombre en su quehacer productivo y destructivo y/o por su conocimiento. La imagen más expresiva en la fusión de estos escenarios es la de una explosión. Es, a mi parecer, otro escenario de la relación hombre-naturaleza. “ Todo el espacio en nada de tiempo” es una explosión de la vida, la explosión de lo natural vía el hombre. No es la primera explosión que se vive en la larga cadena de la evolución: el advenimiento de la fotosíntesis en el precámbrico fue una; la conquista de tierra firme por seres paleozoicos, otra; la floración y la lactancia en el final del mesozoico son expresiones de una de las últimas. Es lo que nos enseña la paleontología, ciencia que combina otros dos escenarios de la relación hombre-naturaleza: el geológico y el biológico. Si recorremos el escenario geológico, encontramos niveles en los que todavía podemos concebir determinaciones del comportamiento humano por fenómenos del subsuelo. La simple distribución de los recursos naturales del subsuelo es sólo un elemento de estas determinaciones. La movilidad de la corteza terrestre, su vida, influyen a niveles más profundos; no obstante, conviene apuntar que los hombres se hacen cada vez más independientes de los procesos abióticos, gracias a sus técnicas. En este mismo escenario destaca el importante papel que juega el hombre como factor cada vez más activo de procesos geológicos, tales como la erosión, la sedimentación, o los ciclos geoquímicos. En este papel matizado solamente por la brevedad de su acción (menos de un millón de años) el hombre imprime una aceleración a los procesos geológicos, que supera con creces el ritmo de los procesos fisicoquímicos y biológicos que los caracterizaban. El poder de inserción del hombre en procesos geológicos, algunos de alto riesgo para la humanidad, sigue creciendo al ritmo de la industrialización y de la ciencia. En el escenario ecológico, donde por inercia se acostumbra ubicar con insistencia la relación hombre-naturaleza, ¡que satisfacción da al geólogo constatar las condiciones que implica una visión de un mundo en constante cambio y evolución!. Entusiasman las evidencias de que tanto en lo biológico como en lo abiótico, en los ecosistemas como en la corteza terrestre, todo en la naturaleza, incluyendo los mismos ecosistemas y la propia corteza terrestre nace, vive muere, esté o no el hombre. En cuanto a éste, fósil índice del cuaternario, se yergue simplemente como una parte esencial de la naturaleza, también en este escenario, siendo a la vez negación de esta, como lo han sido en su tiempo, a su ritmo y a su manera, todos los seres que lo precedieron, incluyendo los gusanos del cámbrico o los grandes reptiles dueños del mesozoico. En otro orden de ideas, conviene apuntar que la compleja interrelación entre elementos de los ecosistemas, siempre incluye alguna dependencia de factores del subsuelo, a menudo suelo mediante, siendo estos factores no solamente la composición litológica del substrato, sino en mayor grado la condición de evolución cortical. Si el hombre es ya capaz de influir en esta evolución cortical, encontraremos un nuevo medio de su acción sobre los ecosistemas. Cuando el hombre actúa como factor geológico es simplemente porque, antes que el, la vida, los ecosistemas enteros lo han hecho, moviendo y/o transformando la corteza. Para ilustrarlo se puede mencionar solamente las evidencias geológicas de ecosistemas enteros fosilizados como, por ejemplo, los espectaculares afloramientos de calizas de la Sierra Madre Oriental o los yacimientos mexicanos de carbón o petróleo. El ecosistema humano, porque ya en alguna forma todos los ecosistemas de nuestro planeta lo son, busca sus nuevos equilibrios rompiendo los demás, dejando también entre los estratos testimonios fósiles tan abrumadores como nuestros tiraderos, o las consecuencias petrificadas de nuestras grandes obras hidráulicas, por ejemplo. Brinco al escenario social. De todos, tal vez el más envolvente de la relación hombre-naturaleza por ser sede de nuestras angustias y seguramente medio fundamental en nuestras propuestas de solución. A primera vista, en esta escenario, poco tiene que ver el geólogo, que tradicionalmente se esfuma después de entregar a la humanidad las riquezas que el sabe ubicar en las entrañas de la tierra. Pero pensándolo bien, a el debemos gran parte de esta forma exitosa de adaptarse del hombre como nuevo eslabón de evolución de la naturaleza: esta esencia de las relaciones sociales, fuente del poder y de las relaciones de dominio sobre la naturaleza y el mismo hombre que es la instrumentalidad. Desde el paleolítico. Es del subsuelo que el hombre ha sacado gran parte de los elementos esenciales de lo que constituyeron los instrumentos más primitivos hasta los de la revolución industrial. Conocer el subsuelo, ubicar los yacimientos, extraer y transformar los recursos, son procesos productivos que requieren en una proporción importante de los instrumentos de la humanidad implicados así en forma directa en la relación sociedad-naturaleza, a un nivel donde predomina el saqueo indiscriminado de los recursos. Es un saqueo colectivo en el que poco importan los ciclos geológicos, de millones de años, de circulación, de reposición y almacenamiento de energía y elementos útiles, en el que no se toma en cuenta el riesgo potencial de introducción de estos en las cadenas alimenticias, en el aire y las aguas de todo lo vivo; en el que, aún con los desequilibrios y múltiples victimas a la vista, se sigue profundizando en un desafío permanente a la supervivencia. La extracción y transformación de los recursos del subsuelo, es precisamente una actividad de la producción en la que, buscando al máximo altos rendimientos, eficiencia y productividad, poco importa el deterioro del paisaje, frente al recurso explotado, o el de las comunidades indefensas, enajenadas y/o cómplices. La dimensión real del papel de la sociedad y de su instrumentalidad con sus complejas redes de relaciones de producción, de mercado, de conocimiento, de identidad, de poder y de desarrollo en el escenario geológico, se puede medir considerando el papel del hombre en la erosión. La acción –racional o no- de todos los agricultores que de siglos en siglos se han sucedido, utilizando los instrumentos más primitivos hasta las más sofisticadas máquinas modernas de arado, ha propiciado la movilización y transporte de partículas de suelo y roca hacia las cuencas de sedimentación. Es, de todos, el proceso más consistente y activo de erosión en la historia geológica: sólo se matiza por su brevedad de menos de diez mil años. Si lo sumamos a otras acciones de erosión del hombre, derivadas de practicas de pastoreo, de tala de bosques, de obras que implican la remoción de grandes volúmenes de roca, de ubicación de desechos, de explosiones subterráneas y de cambios artificiales de las condiciones físico-químicas del aire y del agua (lluvias ácidas, por ejemplo), estamos frente a una aceleración repentina de este proceso natural. Es una aceleración que supera considerablemente el ritmo de los procesos físico-químicos externos e internos que han caracterizado al proceso de erosión antes del hombre y que se debe en esencia, al poder energético de sus instrumentos. Estos instrumentos se han vuelto no solamente la esencia de nuestra humanidad, sino también la fuente de imposición de los patrones de desarrollo. Alrededor de ellos, se han organizado nuestras ideas, nuestro lenguaje, creando nuevas necesidades, mitos y tabúes sobre la naturaleza y el mismo hombre. Siendo los medios fundamentales de nuestra relación con el medio ambiente, los instrumentos del hombre nos han orillado a adoptar patrones de desarrollo cada vez más independientes de lo ecológico, cada vez más orientados a satisfactores sociales, lo que forzosamente pone en peligro los ciclos de reposición de los recursos para el hombre. Así, la instrumentalidad tiende a liberar al hombre cada vez más de las determinaciones geológicas y biológicas. Al influir el hombre con su ciencia y técnica mediante los cada vez más sofisticados instrumentos de su desarrollo que lo llevan a ser un factor de los más activos de los procesos geológicos y/o biológicos, sin cuidar de los equilibrios, establece una relación natural en desequilibrio explosivo cuya victima es él mismo. El hombre víctima del hombre, por la violenta respuesta de la naturaleza, es otro escenario, En cada uno de nosotros impera a la vez la identidad hombre-naturaleza y el enfrentamiento de las fuerzas que lo oponen a ésta. En este escenario, el geólogo es uno de los primeros involucrados. Por caminar el mundo en sus alejadas intimidades, sabe como nadie de esta identidad; conoce las veredas del mundo, descubre sus santuarios, canta su belleza y grandeza. Pero más que cualquier otro lo hace con la mirada fija en sus recursos, los del subsuelo, importándole poco que éstos en su mayoría sean por esencia no renovables. El geólogo ayuda en forma determinante al saqueo y/o uso irracional de recursos que concentran, a niveles altamente peligrosos para la humanidad, energía fósil o nuclear y/o elementos de alto riesgo para la vida, como los metales pesados o radioactivos. En este escenario individual donde la carga de enajenaciones lleva a la tremenda contradicción de ser uno mismo recurso natural del hombre, no se trata de culpar. El geólogo juega en alguna forma el mismo papel en la necesaria convivencia de producción y destrucción, que el campesino en su amor a la tierra, que el poeta que canta la vida sobre papel –bosques y selvas talados-, o el monje tibetano que aún en su retiro espiritual, de alguna forma consume y depreda como cualquier ser vivo. Otro escenario es el universal, en el que tiempo, espacio, explosión de lo humano, mundo abiótico, biológico, social e individual, todos los escenarios se unen en una sola realidad, escenario único de la relación hombre-naturaleza. Si queremos preservar, algún tiempo, a la humanidad, no a la naturaleza que cambia y evoluciona integrando ya al ser y conocer humano, tendremos que manejar la complejidad de esta realidad de tantos escenarios en el único a nuestro alcance. Es en el escenario social que podemos replantear los términos del desarrollo, modificando la instrumentalidad de la humanidad, adecuando los ritmos del hombre a equilibrios que propician la reposición de los recursos bióticos y abióticos que la sustentan. Publicado en México en la obra de recopilación: Hacia una cultura ecológica. CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG – MEXICO. ISBN 968-36-1502-3 Primera edición en español 1990. PRIMERA PARTE. HORIZONTES DE UNA CULTURA ECOLOGICA. |
Dr. Anatole Roger Mauvois GuitteaudGeólogo, PhD Archivos
Octubre 2023
Categorías |
||||||||||||
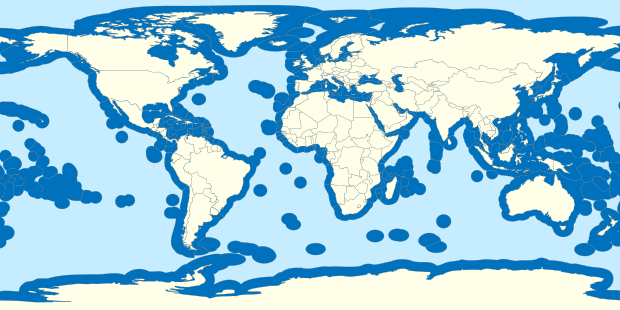
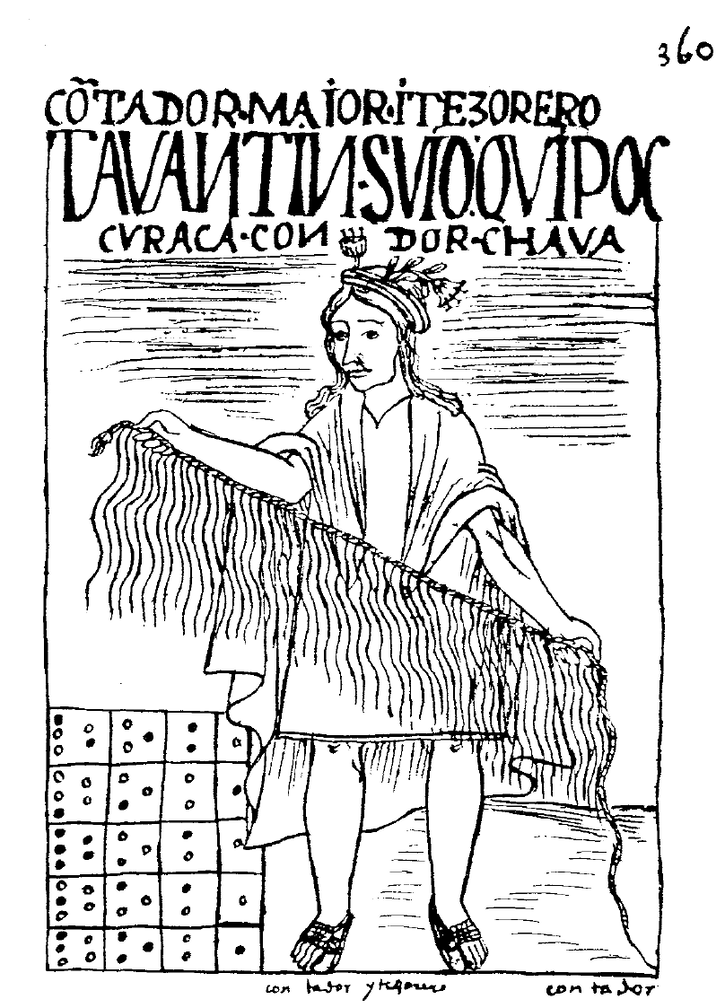




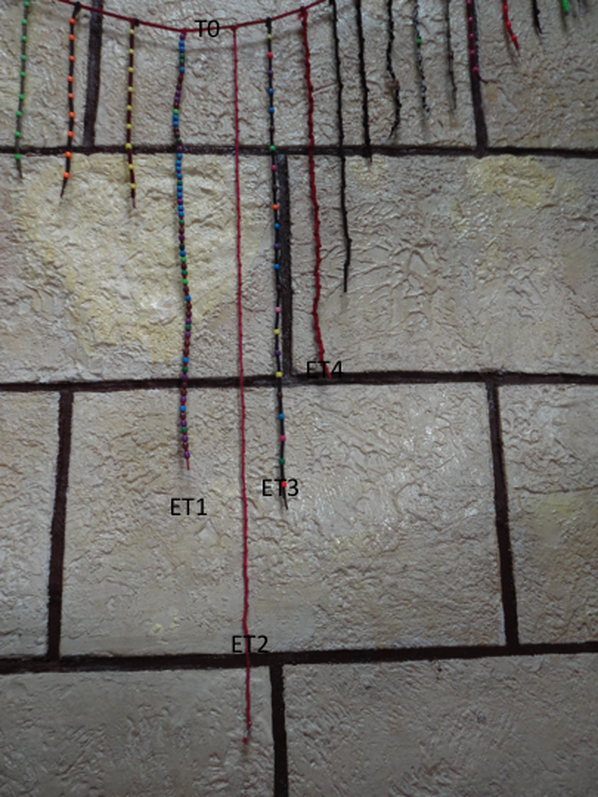
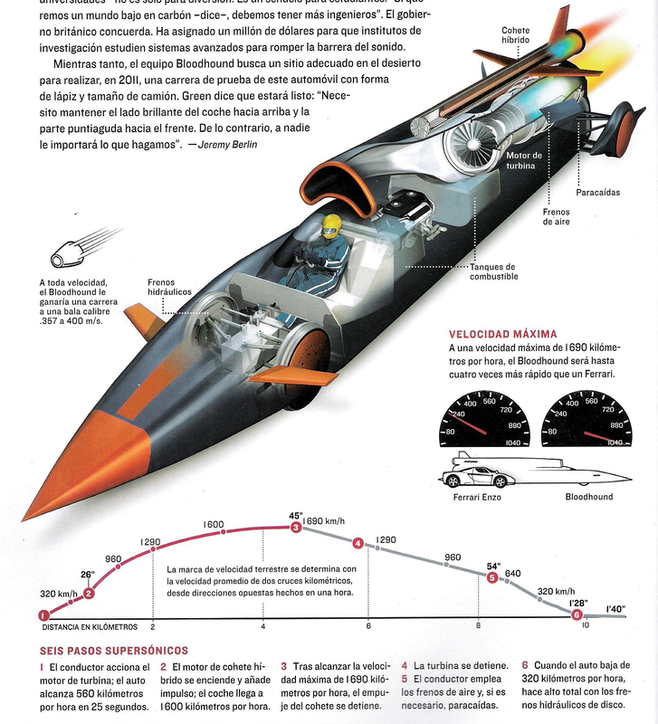
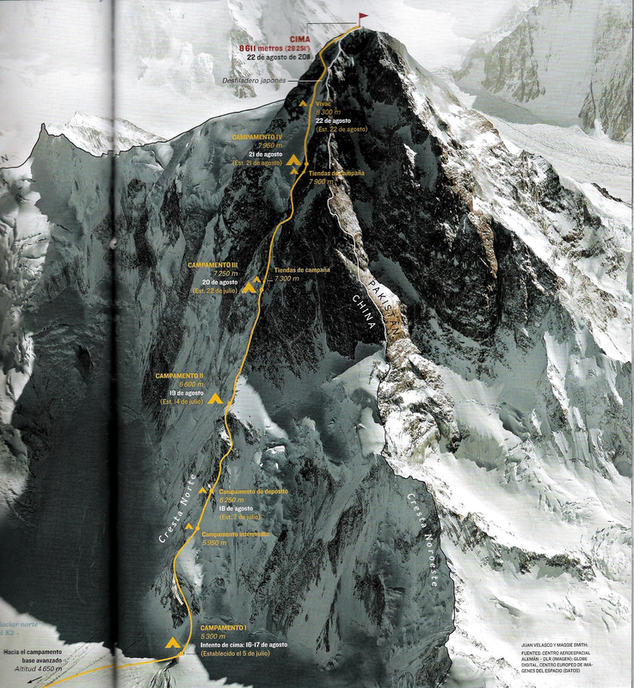
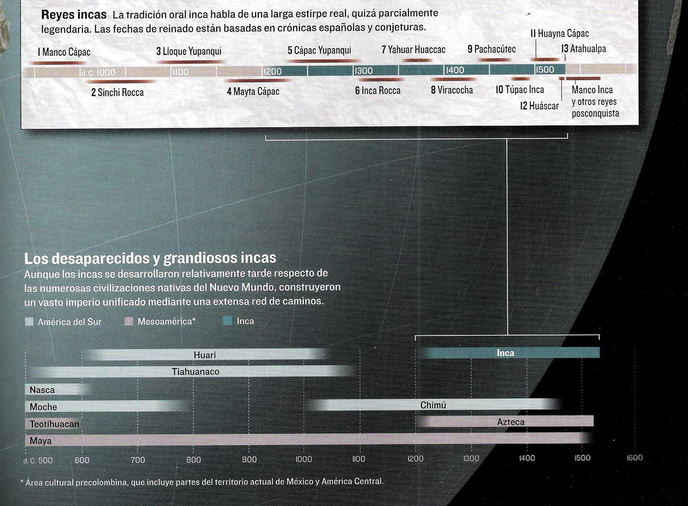
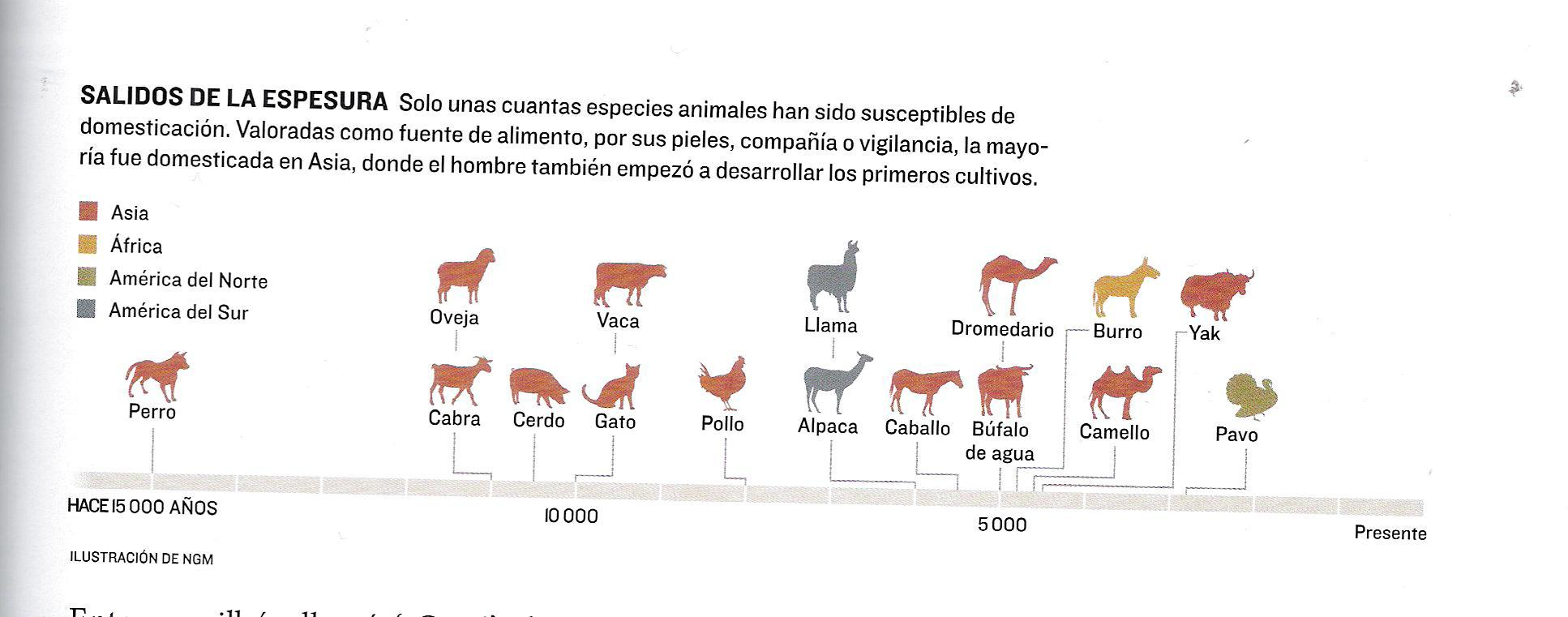
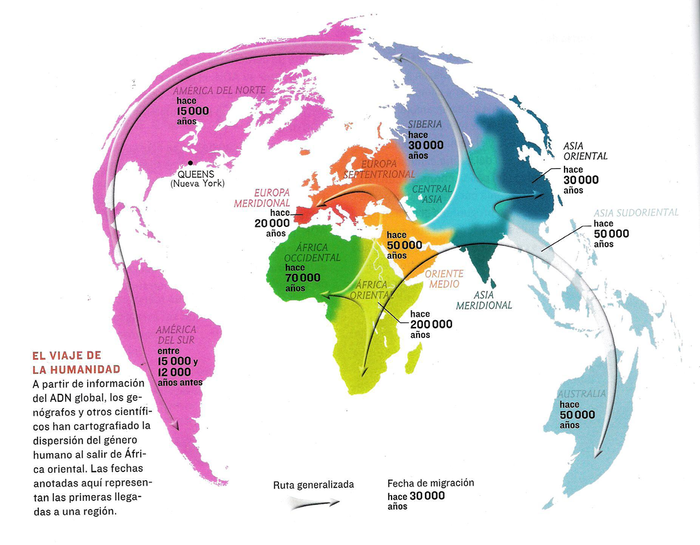
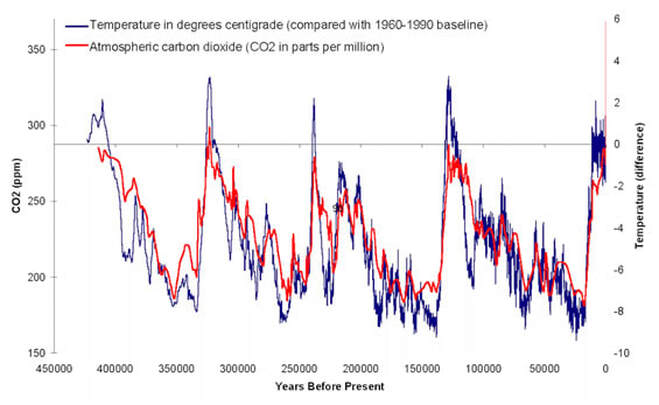
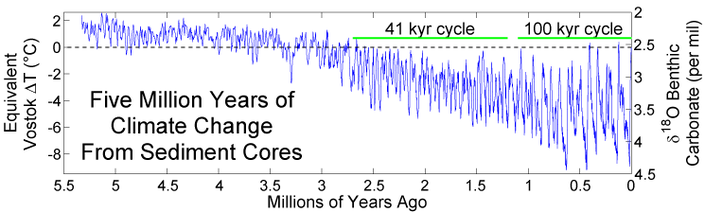
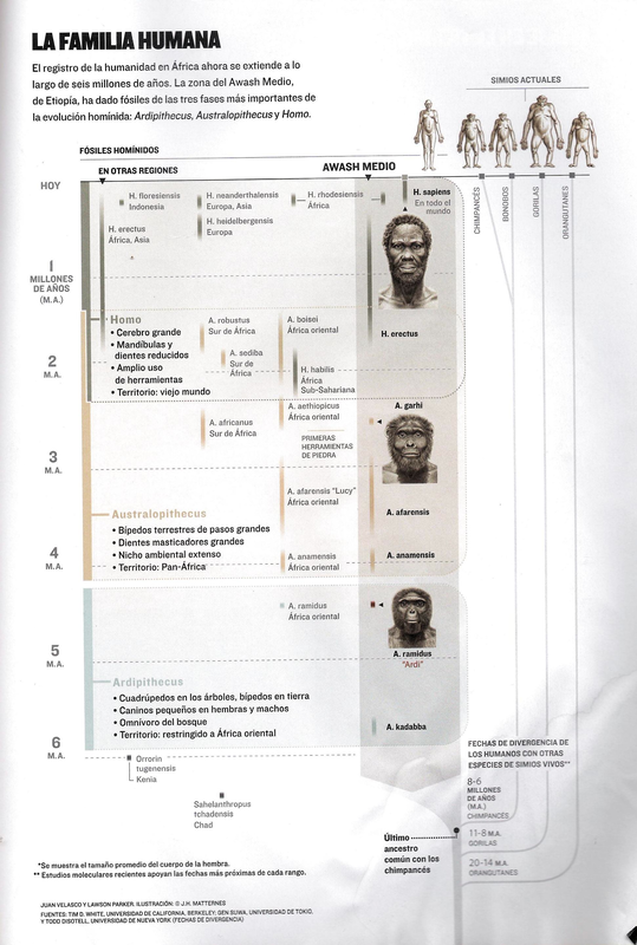
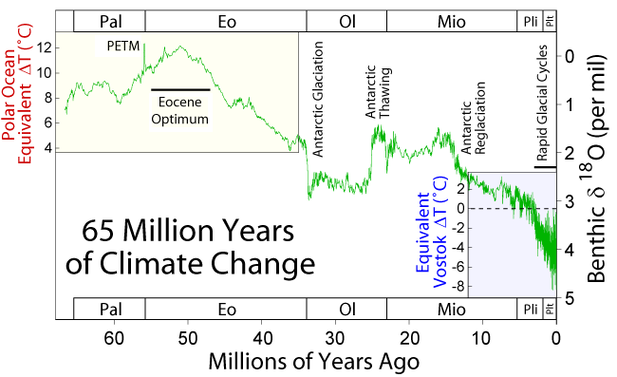
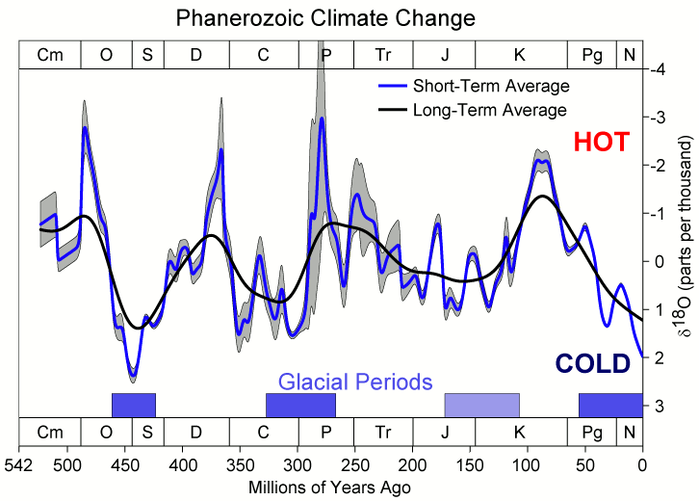
 Canal RSS
Canal RSS